El corazón
me dio un vuelco cuando la gorda me dijo:
corazón, bájate los pantalones. Las gordas ocupan demasiado espacio. Después
iba a enterarme de que en realidad no era una gorda sino un gordo. Pero después
es siempre tarde. La gorda-gordo tenía una cocorota helicoidal y profusa como
estructura de Gaudí, seguramente mucho más pesada que todo el resto del cuerpo,
el cual, visto desde tan cerca, se dilataba sin pudicia, más a los lados que
hacia arriba, más hacia atrás que al frente, más carapacho que membrana. Pero...
insólitamente ligero, gorda al fin. No obstante, lo que más me arredró fueron sus brazos apelotonados y oscuros como nubes de agosto. Presagio de tempestades. Y allí estaba yo, a sus expensas. Estar es una forma de existir. Estar a expensas es la existencia informe. Como no había querido escuchar a quienes me advirtieron que no escribiera panfletos anti-dictatoriales y mucho menos que colocara lo escrito en Internet. Al hacerlo, ya no pude resollar por donde se resuella sino por donde se ventosea. Apenas escuchaba o presentía que alguien se acercaba a mi puerta, se me disparaban a chasquear las tripas como látigos. Fuese el cobrador de la electricidad o del agua, fuese alguno de los múltiples vendedores furtivos de aguacates, fuese la vecina para pedirme una pizca de sal o una cucharada de café... Los toques a mi puerta actuaban como laxantes de efecto instantáneo. No era miedo. El miedo es dúctil y aquello no lo era. Miedo al miedo. O más probablemente eso a lo que suelen llamar agorafobia, una suerte de tirria a los espacios abiertos, que en mi caso eran espacios cerrados, o sea, todos los espacios del planeta que se localizan de la puerta de la calle hacia afuera. Porque, además, no me atrevía, ni siquiera me sentía capacitado para asomar la cabeza. En la cabeza están los ojos. Creo que fue Platón quien sostuvo que son dos las causas por las que nuestros ojos se ofuscan: al pasar de la luz a las tinieblas y al pasar de las tinieblas a la luz. Por poco acierta, pero ocurre que los ojos míos se ofuscaron justamente a fuerza de no cambiar el foco. Ni de la luz a las tinieblas ni de las tinieblas a la luz. Estaban atascados en algún punto de mi insondable interior, de manera que todo cuanto podían ver no eran sino sombras, por más que se mostrasen bajo la claridad del día. Todas las cosas y los seres a los que me sentía capaz de acceder con la mirada, eran -para ubicarlos en la órbita del platonismo- copias imperfectas de las formas puras. Al contactar con los ojos, todo original es copia. Sea como fuere, no me atrevería a jurar que los sucesos de que he sido víctima, o tal vez beneficiario, ocurrieron realmente. ¿Existen reales maneras de ocurrencia al margen de nuestra percepción? Y entonces se me apareció la gorda. Salvadora del género al fin y al cabo, se coló en mi trama sin pedir permiso, y con llave propia para mayor atrevimiento, sin haberse anunciado siquiera con un par de toques a la puerta. Demasiado espacio. Cuando vine a ver, estaba parada delante de mí, apremiándome para que echara en una bolsa las más imprescindibles pertenencias y me fuera con ella dijo que hacia un lugar seguro, el cual finalmente resultó ser su apartamento, ubicado en el propio edificio donde yo vivía, a pesar de que jamás en mi vida había visto aquella mole de tendones y afeites con peluca rubia que era capaz de deslizarse como pelota de goma sobre el entablado. Me dijo: ven conmigo. Y con ella me fui. Hasta la última sombra de hoy. Supe, eso sí, que no había mentido cuando aseguró que irme con ella representaba una oportunidad –la única- para continuar subsistiendo dentro de mi universo de formas oscuras e invariables, libre de la odiosa cercanía de otros seres con la luz sobre sus cabezas y tan visibles como irreales. Las hordas pretorianas se encontraban ya en el edificio y venían expresamente a capturarme, tal como pude comprobar desde mi nuevo escondite en casa de la gorda, siguiendo las contingencias a través de la mirilla de su puerta. Ella fue la fuerza del destino. Con más de cuatrocientas libras de desplazamiento. Y lo demostró no sólo al acudir en mi auxilio, sacándome de encima a los temibles pretorianos, sino porque desde aquel día no ha dejado de acompañarme. Haciendo lo indispensable para consolidar las sombras que nos guardan. Definitorio entre lo indispensable parece haber sido para la gorda que clausuraran mi casa, una vez que logró convencer a la pretoría de que yo había pasado a mejor vida, es decir, que me había fugado en una balsa con rumbo al viento, de manera que lo único que les restaba por hacer era pegar el sello de clausura en la puerta de mi casa y borrarme de la lista. Un golpe maestro. La más sencilla y mejor recompensada entre las operaciones de la gorda como confidente oficial de aquellas hordas. Inexistente al fin para todo el entramado del pretor, pude recuperar la existencia. Si no libre por completo de latigazos en las tripas, por lo menos libre de mi miedo al miedo. Y listo para la comprobación de lo que sospechó Nietzsche, a saber que el miedo es más eficaz que el amor para descubrir la almendra dentro de los seres humanos. Ciertamente fue entre el miedo (mío) y el amor (suyo) que la gorda me dijo por primera vez: corazón, bájate los pantalones. Y ya no dejaría de repetirlo. Desde entonces, su boca, vasta, desparramada, de contornos umbríos y sin un solo diente, me traga y me devuelve. De la luz a las tinieblas y de las tinieblas a la luz. Es la caverna donde uno se reencuentra entre formas puras. Por lo general, quienes sufren violaciones son los que resultan penetrados. Mucho menos se ve que los violados sean los que penetran a su violador. Error de cálculo. Me hubiera gustado explicárselo a la gorda, pero temo que el remedio termine resultando peor que la afección. Por imposible que parezca de pronto, nada garantiza que no logre sino alebrestar su fantasía con la idea de penetrarme. El hecho de que quizá no tenga con qué es lo de menos, y no impide en modo alguno que no encuentre cómo, si se lo propone en serio. Además, creo que ya es hora de reconocer que a estas alturas sólo me siento sosegado cuando se prende mi antorcha dentro de su caverna.
insólitamente ligero, gorda al fin. No obstante, lo que más me arredró fueron sus brazos apelotonados y oscuros como nubes de agosto. Presagio de tempestades. Y allí estaba yo, a sus expensas. Estar es una forma de existir. Estar a expensas es la existencia informe. Como no había querido escuchar a quienes me advirtieron que no escribiera panfletos anti-dictatoriales y mucho menos que colocara lo escrito en Internet. Al hacerlo, ya no pude resollar por donde se resuella sino por donde se ventosea. Apenas escuchaba o presentía que alguien se acercaba a mi puerta, se me disparaban a chasquear las tripas como látigos. Fuese el cobrador de la electricidad o del agua, fuese alguno de los múltiples vendedores furtivos de aguacates, fuese la vecina para pedirme una pizca de sal o una cucharada de café... Los toques a mi puerta actuaban como laxantes de efecto instantáneo. No era miedo. El miedo es dúctil y aquello no lo era. Miedo al miedo. O más probablemente eso a lo que suelen llamar agorafobia, una suerte de tirria a los espacios abiertos, que en mi caso eran espacios cerrados, o sea, todos los espacios del planeta que se localizan de la puerta de la calle hacia afuera. Porque, además, no me atrevía, ni siquiera me sentía capacitado para asomar la cabeza. En la cabeza están los ojos. Creo que fue Platón quien sostuvo que son dos las causas por las que nuestros ojos se ofuscan: al pasar de la luz a las tinieblas y al pasar de las tinieblas a la luz. Por poco acierta, pero ocurre que los ojos míos se ofuscaron justamente a fuerza de no cambiar el foco. Ni de la luz a las tinieblas ni de las tinieblas a la luz. Estaban atascados en algún punto de mi insondable interior, de manera que todo cuanto podían ver no eran sino sombras, por más que se mostrasen bajo la claridad del día. Todas las cosas y los seres a los que me sentía capaz de acceder con la mirada, eran -para ubicarlos en la órbita del platonismo- copias imperfectas de las formas puras. Al contactar con los ojos, todo original es copia. Sea como fuere, no me atrevería a jurar que los sucesos de que he sido víctima, o tal vez beneficiario, ocurrieron realmente. ¿Existen reales maneras de ocurrencia al margen de nuestra percepción? Y entonces se me apareció la gorda. Salvadora del género al fin y al cabo, se coló en mi trama sin pedir permiso, y con llave propia para mayor atrevimiento, sin haberse anunciado siquiera con un par de toques a la puerta. Demasiado espacio. Cuando vine a ver, estaba parada delante de mí, apremiándome para que echara en una bolsa las más imprescindibles pertenencias y me fuera con ella dijo que hacia un lugar seguro, el cual finalmente resultó ser su apartamento, ubicado en el propio edificio donde yo vivía, a pesar de que jamás en mi vida había visto aquella mole de tendones y afeites con peluca rubia que era capaz de deslizarse como pelota de goma sobre el entablado. Me dijo: ven conmigo. Y con ella me fui. Hasta la última sombra de hoy. Supe, eso sí, que no había mentido cuando aseguró que irme con ella representaba una oportunidad –la única- para continuar subsistiendo dentro de mi universo de formas oscuras e invariables, libre de la odiosa cercanía de otros seres con la luz sobre sus cabezas y tan visibles como irreales. Las hordas pretorianas se encontraban ya en el edificio y venían expresamente a capturarme, tal como pude comprobar desde mi nuevo escondite en casa de la gorda, siguiendo las contingencias a través de la mirilla de su puerta. Ella fue la fuerza del destino. Con más de cuatrocientas libras de desplazamiento. Y lo demostró no sólo al acudir en mi auxilio, sacándome de encima a los temibles pretorianos, sino porque desde aquel día no ha dejado de acompañarme. Haciendo lo indispensable para consolidar las sombras que nos guardan. Definitorio entre lo indispensable parece haber sido para la gorda que clausuraran mi casa, una vez que logró convencer a la pretoría de que yo había pasado a mejor vida, es decir, que me había fugado en una balsa con rumbo al viento, de manera que lo único que les restaba por hacer era pegar el sello de clausura en la puerta de mi casa y borrarme de la lista. Un golpe maestro. La más sencilla y mejor recompensada entre las operaciones de la gorda como confidente oficial de aquellas hordas. Inexistente al fin para todo el entramado del pretor, pude recuperar la existencia. Si no libre por completo de latigazos en las tripas, por lo menos libre de mi miedo al miedo. Y listo para la comprobación de lo que sospechó Nietzsche, a saber que el miedo es más eficaz que el amor para descubrir la almendra dentro de los seres humanos. Ciertamente fue entre el miedo (mío) y el amor (suyo) que la gorda me dijo por primera vez: corazón, bájate los pantalones. Y ya no dejaría de repetirlo. Desde entonces, su boca, vasta, desparramada, de contornos umbríos y sin un solo diente, me traga y me devuelve. De la luz a las tinieblas y de las tinieblas a la luz. Es la caverna donde uno se reencuentra entre formas puras. Por lo general, quienes sufren violaciones son los que resultan penetrados. Mucho menos se ve que los violados sean los que penetran a su violador. Error de cálculo. Me hubiera gustado explicárselo a la gorda, pero temo que el remedio termine resultando peor que la afección. Por imposible que parezca de pronto, nada garantiza que no logre sino alebrestar su fantasía con la idea de penetrarme. El hecho de que quizá no tenga con qué es lo de menos, y no impide en modo alguno que no encuentre cómo, si se lo propone en serio. Además, creo que ya es hora de reconocer que a estas alturas sólo me siento sosegado cuando se prende mi antorcha dentro de su caverna.
No lo elucubró Nietzsche, ni lo dialogó Platón,
pero la felicidad consiste en saber disfrutar lo que tienes, más que en soñar
con aquello que nunca podrás tener.
José Hugo Fernández
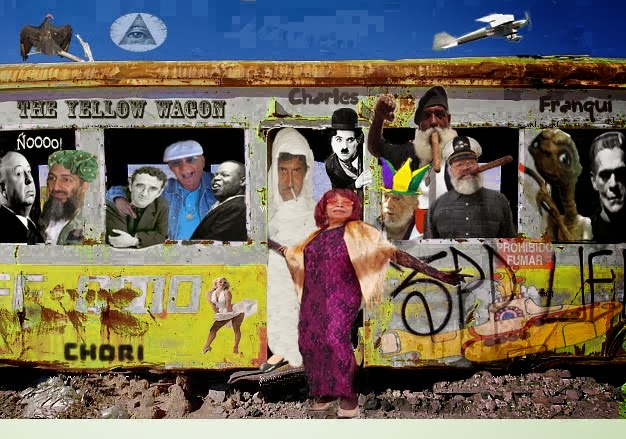
No hay comentarios:
Publicar un comentario