“Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol”.
Eclesiastés
Ha
caído la tarde. Como siempre a esta hora, están sentados en el comedor. Ella
juega sola al parchís. Él mantiene la cabeza hundida en el periódico. En algún
momento emerge y la mira. Luego se dispone a reanudar su lectura. Pero algo lo
impele a mirarla de nuevo. Ella ve que la mira:
-¿Qué
ocurre?
-Nada,
es que, de pronto, creí notar algo desacostumbrado.
Él
vuelve a zambullirse en el periódico. Ella piensa que lo desacostumbrado que
notó tal vez sea que hoy ha ocupado otro asiento, más cerca de la ventana, para
poder lanzar ojeadas hacia el parquecito que está frente al edificio, en los
bajos. No había previsto que él reparase en un detalle tan nimio. Sopesa la
conveniencia de comentárselo, aunque sin más explicaciones. Entonces él vuelve
a levantar la vista para examinarla. Y al cabo, sonríe muy tenuemente. Le dice:
-Ah,
ya sé, es que te pintaste los labios.
La
observación la descoloca, por inesperada, pero sólo durante unos segundos:
-Fue
apenas una pasadita con el creyón, porque el frío me cuartea la boca.
Y
ahora es ella quien da por terminada la interlocución, volviendo a su parchís.
Llevan
tres décadas casados. Aunque han vivido juntos nada más que los últimos meses, después
que él se jubilara. Con anterioridad, no hubo una sola ocasión -que ella
recuerde- en la que durmiesen bajo el mismo techo durante varias semanas
continuas, debido a las múltiples ocupaciones de él como oficial de las fuerzas
armadas. Quizás por eso ella piensa a veces que recién ahora han empezado a
conocerse. Suponiendo que la condición idónea para que dos personas se conozcan
sea que permanezcan todo el tiempo juntas dentro de un espacio cerrado,
vinculadas por el decurso rutinario de cada minuto, intercambiándose las mismas
palabras. Esto también lo piensa a veces. Mientras juega al parchís, que es el
momento en que suele dedicarse a pensar.
-Sí,
verdaderamente hay frío.
Él
le ha hablado sin apartar la vista del periódico. Ella no responde. Está
pensando que lo desacostumbrado no es que cambiara de asiento, ni que se
pintase los labios. En realidad esto último lo hizo casi sin darse cuenta y sin
saber a derechas por qué. Aunque pudo haber sido por el frío.
-Anoche
no vi cuando regresaste –él sigue hablando como para nadie, o para el
periódico.
-No
quise molestarte. Se te había aliviado el asma. Así que era mejor que durmieras
un poco. Preferí dejar la pastilla para cuando despertases.
Lo
desacostumbrado –piensa ella- no podría notarlo, él ni nadie, porque no está a
la vista.
-Pero
te demoraste bastante, o es lo que me pareció antes de quedar dormido.
-En
la farmacia había cola. Y luego, para colmo, nos metieron el apagón. La suerte
es que fue justo cuando terminaban de despacharme tus pastillas, porque ya
sabes que tan pronto se va la luz, suspenden la venta.
De
cualquier manera -está pensando ahora- no le gusta la palabra desacostumbrado.
Es extraño que no se haya percatado antes de este detalle, pero decididamente
no le gusta. Le complace pensar en lo mucho menos aburrido que sería vivir en
un mundo en el que la costumbre consista en hacer lo desacostumbrado. Pero si
piensa así, se dice, entonces no debe ser lo desacostumbrado, sino la
costumbre, lo que no le gusta.
-Lamento
haberme dormido
-Era
lógico, luego de pasar varios días en crisis asmática, durmiendo poco.
-Pero
es que tú no habías regresado de la farmacia. Y el diablo son las cosas.
En
alguna de las muy abundantes páginas de la Biblia, ella recuerda haber leído
que hay un momento para todo en la vida y hay un tiempo para cada cosa. Piensa
que eso está muy bien. Sin embargo, la costumbre vino a malear tan divina
disposición. O los que inventaron la costumbre, culpables de enmendarle la
plana a Dios al establecer rígidamente cuál es el momento y el lugar y las
circunstancias en que debemos hacer cada cosa, y hasta el tiempo límite que se
nos concede para hacerlas.
-Es
lo que dices. Al sentirme aliviado del asma, resultó fácil que me durmiera.
Pero creo que pude preverlo y hasta evitarlo. Sólo tenía que esperarte
levantado.
En
tanto él continúa lamentándose a intervalos, sin sacar la cabeza del periódico,
ella piensa que las costumbres son paredes, protectoras, inhibitorias. O por lo
menos así cree verlas en este minuto. Y se dice a propósito que mientras más
lisa es una pared, más sólida parece ser. Hasta un día en que detectas una
tenue sombra, una protuberancia inapreciable para la mirada corriente. Entonces
pinchas en esa zona. Y descubres que a muy escasos milímetros de la superficie
la pared está llena de grietas.
-Es
que la calle se ha puesto mala, mujer. Y mucho más cuando hay apagón.
-Afortunadamente
el apagón de anoche fue breve. Unos veinte o treinta minutos.
-Con
eso basta para que pasen cosas. Los ladrones y los violadores saben
arreglárselas.
-Hasta
en pleno mediodía se las arreglan.
-Pero
mejor de noche y con apagón. Precisamente esta mañana, cuando iba a comprar el
periódico, oí decir que anoche, en el momento en que restablecieron la luz,
alguien sorprendió al mulato de los bajos en una movida rara.
-
¿Qué mulato?
-El
mensajero que nos trae el pan.
-Ese
es un infeliz
-Lo
vieron salir corriendo del matorral que está detrás de los edificios. Dicen que
iba con la portañuela toda desabrochada y en actitud sospechosa. Como alma en
pena, azorado, como si lo persiguiera el diablo.
-Tal
vez fue a evacuar el vientre. Creo que ni servicio sanitario tiene en el
cuartucho donde vive. ¿No has visto que se pasa la vida en el parquecito de
allá abajo, frente al edificio? Nadie que se sienta medianamente cómodo en su
casa se echaría el día y la noche sentado en un parque.
-Pues
tal vez ya no lo veamos más allí
-¿Por
qué?
-Porque
se lo tragó la tierra. Desde anoche, luego de aquel extraño correteo, nadie más
ha vuelto a verle el pelo. Fueron a buscarlo al cuarto para preguntarle por qué
no se estaba ocupando de sus tareas como mensajero. Pero ni la sombra. La
puerta estaba abierta y adentro no quedaba ya ni una sola de sus pertenencias.
Suponen que se haya largado huyendo de vuelta para su pueblo, allá en las
provincias orientales.
-¿Que
se fue?
-Dicen
que esta mañana temprano estuvieron registrando el matorral. A ver si hallaban
algún indicio de su fechoría. Pero nada. O casi nada, porque dicen que había un
redondel de hierba aplastada y que había un blúmer roto, de lo cual podría
deducirse que se produjo allí una violación.
-¿Por
qué podría deducirse?
-¿Y
por qué no?
-El
matorral está cerca de los edificios. Se hubiesen escuchado los gritos.
-Tal
vez a la mujer no le dio tiempo de gritar.
-Es
difícil
-Bueno,
él pudo impedirle que gritara. Además, cuando hay apagón todo el mundo se
tranca en su casa, especialmente en estos días de frío. Y nadie asoma el
hocico, aunque esté temblando la tierra por allá afuera.
-Si
alguien grita en ese sitio del matorral, hubiera sido fácil escucharlo desde
aquí.
-¿Entonces
tú también viste el redondel con la hierba aplastada?
-No,
pero sé dónde puede estar, más o menos. Y es demasiado cerca.
-Tampoco
hay que descartar la posibilidad de que la mujer aguantase la violación sin
chistar. No sería la primera. Tal vez ahora mismo está en su casa, como si nada
le hubiera sucedido, porque el violador le metió miedo.
-O
por evitar la vergüenza.
-Por
miedo, sobre todo. Porque ya sabemos que eso de la vergüenza no es un asunto
que les importe mucho ni poco a las jovencitas de hoy en día.
-Entonces,
¿ya sabes que fue una jovencita?
-No
hace falta saberlo. Lo indica la lógica.
-Claro,
sería desacostumbrado que una mujer de más de cincuenta años de edad, con
sobrepeso, con la sangre ya amuermada, la piel marchita y los senos en declive,
pueda despertar la lujuria de un hombre joven y saludable, por grande que sea
su soledad y por muy en bancarrota que viva.
-Dicen
que el blúmer roto no parece ser de esos que suelen usar las jovencitas. Pero
qué va, no trago. De otro modo no se justificaría la temeridad o la locura que
requieren un acto de violación. Además, yo sigo creyendo que una mujer adulta
habría gritado. Es más difícil silenciarlas.
-¿Una
mujer adulta?
Ella
desliza la interrogante como por inercia. Y de seguida, se dispone a remover
los dados del parchís dentro de su puño cerrado. Pero antes, vuelve a dirigir
otra ojeada por la ventana, hacia el parquecito de los bajos.
-Quiero
decir una mujer de treinta años. O hasta de cuarenta, cuando más –aduce él-.
Porque el mulato será un sinvergüenza, pero no está ciego.
Ella
se reconcentra en lo suyo: jugar sola al parchís. Tira los dados, al tiempo que
piensa en algo que oyó decir, no hace mucho, cree que en un programa de
televisión. Era sobre una sentencia lanzada por no sabe quién, algún famoso,
según el cual habría que vivir 300 años para llegar a ser adulto.
José
Hugo Fernández, tomado del libro “Hombre recostado a una victrola”, localizable
en: http://www.amazon.com/-/e/B003DYC1R0
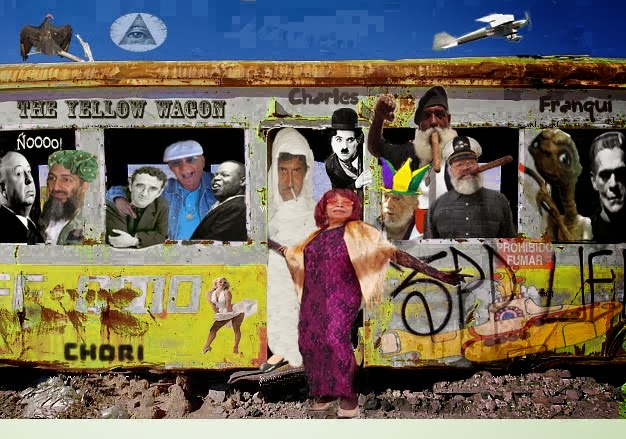
No hay comentarios:
Publicar un comentario