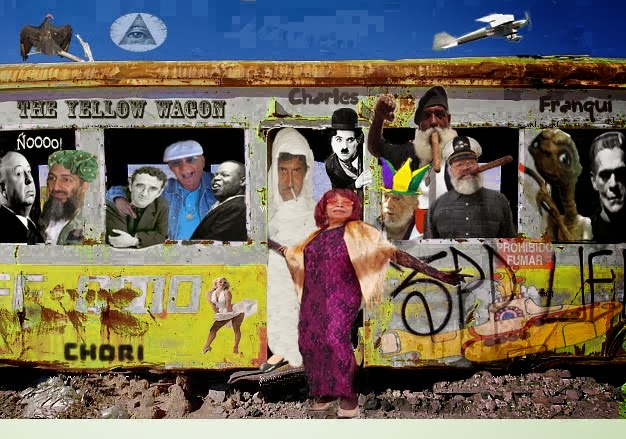Cap 19
La Rubia es ahora mía. La heredé de mi tío el
coronel. Y por más retorcido que parezca, nunca he querido desprenderme de
ella, no obstante saber (o precisamente por saber) que quizá sea el arma que segó
la vida de mi madre. El coronel Durán López solía jactarse de su alto precio en
metálico. En su época, me aseguraba, cualquier rico coleccionista le hubiera
dado más de veinte mil dólares por esa Luger. Pero él la atesoraba como a la
más excelsa de las joyas, dentro de un cofre de terciopelo que ocupó siempre un
lugar de muy extravagante simbolismo dentro de su habitación. Era como un
altar, un armario con aire de ara demoníaca, en el que yacían todas sus
medallas y trofeos, presididos, naturalmente, por las pistolas Luger, trece en
total, contando una con cachas de marfil y con una diminuta bandera cubana
incrustada en la recámara, que, según mi tío, había sido fabricada en la
Alemania comunista, y que llegó a su propiedad mediante un regalo personal de Fidel
Castro. Con todo, su gran preferida, su tótem, fue siempre La Rubia. A lo largo de los años que viví bajo el mismo techo que
el coronel (todos los de mi infancia y la mayor parte de mi juventud), me
acostumbré a presenciar entre sus prácticas cotidianas una especie de ritual
mediante el que mi tío permanecía largos ratos manoseando a La Rubia, desarmándola y armándola,
engrasándola, sacándole brillo, paseándose por la casa con ella en el puño, y
haciendo breves paradas en las que parecía extasiarse mientras apuntaba hacia
cualquier sitio, a un florero, un mueble, un objeto cualquiera -muy en especial
hacia los cuadros con fotos-, como para afinar la puntería. No podría precisar
la cantidad de veces que, siendo yo un pequeñín, me obligó a tomar a La Rubia entre mis manos para que
apretase el gatillo, inútilmente, ya que no me alcanzaban las fuerzas, en tanto
él reía a mandíbula batiente, y mi madre le lanzaba un ensarte de improperios,
con los ojos desencajados y con las greñas como erizos. De todas aquellas
armas, sólo conservo La Rubia. Nunca
supe qué hizo mi tío con el resto. Tal vez las vendió antes de morir, supongo
que en una miríada, aunque tampoco llegué a descubrir el menor indicio de que
tuviera dinero guardado, en la casa por lo menos. Según él mismo me contaba,
las pistolas Luger hicieron furor entre los coleccionistas en los años
posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados estadounidenses que
participaron en la contienda se dedicaron a su acopio en el campo de batalla
para después venderlas a precios de oro. Las Luger fueron entonces
especialmente demandadas en casi todo el planeta, no sólo por, digamos, su
elegancia, y por su eficacia técnica. También por su doble conexión simbólica
con la Alemania imperial y con la nazi. Por tales razones, aunque hoy cueste
creerlo, sus precios se elevaron hasta la desmesura. Incluso, me contaba mi tío
el coronel que cuando, aún en medio de la guerra, los alemanes se percataron
del interés mercantil que los soldados estadounidenses mostraban por esas
pistolas, decidieron utilizarlas como minas. Decía él que después del
desembarco de Normandía, solían dejar, supuestamente abandonadas, pistolas
Luger donde habían acampado fuerzas nazis. Pero esas pistolas estaban trucadas
con cargas de explosivos que, al menor contacto con sus mecanismos, hacían
volar por los aires a quienes las empuñaran.
A mí La Rubia también me ha hecho volar por
los aires en más de una ocasión, aunque de otras maneras, no mucho menos
dolorosas quizá, pero creo que siempre preferibles a las tontas inmolaciones de
aquellos soldados estadounidenses. E igualmente a diferencia de ellos, nunca he
conseguido dejarme ganar por la tentación de vender mi Luger. De cierto modo,
le dispenso el mismo trato que muchos de los ancianos comandantes de la
revolución dispensan a sus jóvenes y esplendorosas mujeres: no la uso, ni la
atiendo todo lo esmeradamente que podría, pero tampoco la cedo, ni la presto,
ni la vendo. Sé que llegará el día en que sus aún impresionantes virtudes
tecnológicas (cargador “de sartén” y culata removible que, en apenas segundos,
permite convertirla en ametralladora de tiro automático) no van a ser sino
obsolescencias, chatarra vencida por el desuso, el óxido y la pudrición, pero
es un riesgo que asumo aquiescente, sin duda porque para mí La Rubia no guarda el mismo significado
que guardaba para el coronel Durán López. Aunque, en realidad, si ahora mismo
me preguntan, no podría explicar qué significado le concedo.
En tiempos atrás,
no fueron pocas las veces que tuve ganas de deshacerme de ella. Sobre todo al
principio, antes de que me acostumbrase a su cercanía, digámoslo así. Sentí con
frecuencia el impulso de botarla, tirándola al fondo del río Almendares, aunque
nunca pensé en venderla. Creo que me lo hubiese impedido algún remoto pudor.
Recuerdo muy particularmente una noche en que la saqué de su cofre y salí con
ella a la calle, dispuesto a tirarla en el primer matorral que encontrase en mi
camino. Esa noche había estado curioseando entre la vieja papelería del coronel,
y me chocó sobremanera descubrir varias fotos de personajes de esos que hoy
suelen ser calificados como tristemente célebres, todos con Luger a la cintura
o, en general, dueños de este tipo de pistolas, cuya fama creció también por
pertenecerles. Era un catálogo macabro, que no sólo contenía fotografías de
pistolas Luger, sino también de otras armas, pero siempre con preponderancia de
las preferidas por mi tío. Allí estaban la Luger damasquinada en oro de Herman
Georing, fundador de las SS y tenebroso lugarteniente de Hitler, y la de
Goebbels, su ministro de propaganda e información, una de las principales
mentes negras del holocausto judío. Incluso, estaba la última pistola que usó
el Führer, con la que supuestamente remató su faena suicida, luego de tomarse
una cápsula de cianuro de potasio, aunque ésta no era Luger, sino una Wlather
modelo PPK, cubierta en oro. Entre otras muchas antiguallas infernales,
recuerdo haber visto también en aquel álbum el fusil Mannlicher-Carcano, con el
que se presume que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy; o la pistola de Saddan Hussein, una "Glock Mod 18 C",
Parabellun de 9 mm; o el fusil AKM ruso, calibre 5,56, de oro completo, que fue
propiedad de Pablo Escobar. Vaya manía la de esas bestias empeñadas en adornar
sus crímenes con el brillo aurífero. Aunque claro que no todas las armas del
catálogo eran de oro. Tampoco todos sus dueños habían sido asesinos. Pero no sé
por qué fueron las de oro las que más me chocaron. Aun en el caso en que los
dueños no hubieran sido asesinos. Por ejemplo, no olvido la mala impresión que
me causó una Walther PPK de oro, que perteneciera a Elvis Presley. En general,
fue muy decepcionante para mí enterarme de que el Rey del Rock and Roll
perteneció al clan de los energúmenos coleccionistas de armas y que, aún más,
asumía el rol con verdadero fanatismo, tal como lo demuestra el arsenal que aún
se conserva en su casa museo, el cual pude ver gracias a aquel álbum de mi tío.
Mucho más me asustó cualquiera de los revólveres, pistolas, fusiles, ametralladoras
de Elvis Presley, todos valorados en precios astronómicos, que, digamos, el
Colt Detective Special 38 y la pistola Government 1911 semiautomática, que los
famosos bandoleros Bonnie Parker y Clyde Barrow habían usado en sus múltiples
asaltos; o incluso más que el escalofriante Charter Arms calibre 38 Special,
con que Mark David Chapman mató a John Lennon.
En
suma, el pavor y la repugnancia que experimenté mirando tantas fotos de armas
famosas y de famosos con armas, impulsó mi decisión de desprenderme de La Rubia. Pero también aquella noche
terminaría desechando la idea para siempre. Recorrí toda la calle Ayestarán en
busca de un matorral o de un basurero adecuado para tirarla, y ante cada uno de
estos sitios, hallaba siempre una inconveniencia, es decir un pretexto. Luego,
enrumbé hacia Puentes Grandes con el propósito de lanzarla a la contaminada y
pestilente corriente del río. Sin embargo, una vez allí, el ánimo me alcanzó
únicamente para tirar el catálogo de armas famosas. Tarde ya en la noche,
regresé a casa con La Rubia encajada
todavía en la ingle, arañándome y
abrasándome el pellejo por debajo de la camisa.
Esa
noche, mientras me revolcaba en la cama sin poder dormir, traté de consolarme
con la idea de que aun cuando su posesión me reportase un permanente
desasosiego, jamás me atrevería a desprenderme radicalmente de La Rubia. Era, es, el vínculo más íntimo
entre mi madre y yo, el único que (sólo el diablo sabe con qué macabro fin)
accedió a dejarme como herencia mi tío el coronel.
José Hugo
Fernández