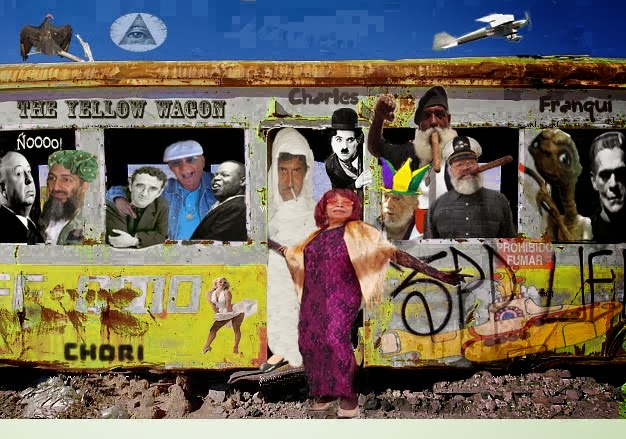Aunque la mañana se
abre paso a través de un aire gris, Palmira no se quita sus gafas azogadas.
—Pareces un búho
púrpura, mamá —le dice Arnoldo, siempre tenso con ella, o colérico, entre otras
cosas porque desde que tiene uso de razón ella le dobla la estatura. Si primero
pensó que ella no se quitaba las gafas porque estaba llorosa, ahora está seguro
de que lo hace, naturalmente, para irritarlo, para divertirse mientras él
intenta verle los ojos sin lograr más que verse a sí mismo dos veces, una en
cada espejuelo, ahogado en la opresiva alquimia del mercurio de esos dos mundos
paralelos.
Para vengarse,
Arnoldo no la ayuda ni siquiera con el paraguas. De manera que Palmira lleva la
hinchada cartera colgada del hombro izquierdo y, bajo el brazo derecho, el
abrigo minuciosamente envuelto; esa mano esgrime el paraguas que, aun cerrado,
chisporrotea con sus colores fosforescentes. La mano izquierda, apoyándose
sobre la cartera, sostiene un ramo de lirios que, por caro, ha sido la primera
manzana de discordia en este día.
—Siempre le traigo
lirios a tu padre.
—Lirios para él y
para mí delirios.
—Bah, es la primera
vez que vienes a verlo.
—¿A verlo? Ese está
todavía en la puerta del infierno esperando que lo dejen pasar. Recuerda que, gracias
a Dios, según tú, no sentía nada.
—La gracia de Dios es
el dolor —dice ella y él se echa a reír.
—Pareces una furia
ciega con ese antifaz —rezonga enseguida, procurando ir al paso de su madre,
aunque sus breves remos, más que caminar, trotan junto a las formidables y
velludas ancas de Palmira.
—Tú no te pareces a
nadie. ¿Por suerte, nene, o por desgracia? —le suelta ella, como si le
disparara con una escopeta de dos cañones por encima del hombro izquierdo, y
aprieta el paso, haciendo que Arnoldo tenga que acelerar su trote de enano para
no rezagarse definitivamente.
Aramís, el difunto,
en cambio, era alto y flaco como un lagarto. Desde pequeño sufría mucho de los
huesos, del estómago y de la cabeza. A pesar de que sus males resolvíanse
invariablemente en dolor, las crisis de cefalea eran tan agudas que una vez, a
los doce años, se había golpeado la cabeza contra la pared hasta que su madre
logró detenerlo, ya bañado en sangre, enloquecido como nunca, tal si tuviera un
alacrán dentro del cráneo. “¡Ese fue el peor cometa!”, decía luego, pues
llamaba cometa a su dolor recurrente. Comenzó a padecer, adolescente aún, de
una repentina inflamación de las articulaciones que lo torturaba durante un par
de días y de pronto desaparecía sin dejar secuelas.
Para seguir
irritándolo, piensa él, Palmira entra al cementerio no por una de las puertas
destinadas a los caminantes, sino por la del medio, tan grande que a cierta
distancia uno casi no repara en las dos pequeñas que la flanquean, y por la
cual sólo se internan comparsas fúnebres, autos de visitantes y bicicletas.
Arnoldo la secunda, qué va a hacer, y aprieta sus puñitos en los bolsillos del
abrigo que por haber sido de Aramís le llega a las rodillas. Un gorro negro,
robado a Tío Mersal de su colección de “atuendos para la cabeza”, nada
apropiado para un invierno habanero normal, le cubre apenas medio cráneo.
—Nunca olvides que
deben pasarme por ahí, para el servicio religioso, antes de enterrarme —dice
Palmira señalando con un gesto del mentón hacia la iglesia en el centro del
cementerio.
—Antes, sí. Antes de
enterrarte yo te arrastraría con mucho gusto durante un año alrededor de Troya.
Bueno, tú no sabes nada de Troya.
—Ni quiero saber. Lo
que te digo del servicio religioso va absolutamente
en serio, so huevón.
—Si te apura, absolutamente ahora mismo lo hacemos.
Peor sería tener que enterrarte dentro de doscientos años y a la fuerza.
La brillante sonrisa
de ella le resulta a Arnoldo muy difusa en lo alto de su cuerpo. Y hay dos
espejos, espejuelos, encima. Su sonrisa, se dice él, es el leopardo en la
cumbre nevada del Kilimanjaro, pero no se lo dice porque Palmira tampoco quiere
saber de Hemingway.
La casa de Aramís
estaba siempre llena de amigos y vecinos que trataban de ayudarlo, pues normalmente
cada dos o tres semanas era atacado por alguna enfermedad de los ganglios, de
la piel, de los riñones, y unos traían píldoras o hierbas; otros, consejos;
otros, libros de Kardec o de medicina tibetana. Aunque algunos remedios le
procuraban cierta mejoría durante un tiempo o incluso le curaban alguno de sus
padecimientos. Aramís se estaba volviendo adicto a las conversaciones
consoladoras. De ahí su matrimonio con Palmira, sanota, revuelta, estúpida
según su padre, un vasco bilioso que odiaba a los enfermos. “Estúpida, pero
grandiosa”, se corrigió un día al notarle las nalgas. “¿Grandiosa? Grande nada
más”, replicó, por celos dobles, la madre. “Gran Diosa”, pensó Aramís. Antes
del primer aniversario de bodas nació Arnaldo Arnuru. Y Arrancudiaga: Palmira
era hija de un compatriota del viejo a quien él llamaba Ikurriña debido a que
en una ocasión, dicen que por licores, en un arrebato nacionalista, corrió
desnudo y envuelto en la bandera de Euskadi ante la comitiva de un alto oficial
castellano. Huyendo, luego, no paró hasta Cuba.
Sin embargo, el
matrimonio y el hijo no aliviaron los males físicos de Aramís, quien, a los
cuarenta y cinco años, se hallaba medio postrado en su cama, cada vez más
silencioso y apagado en su amargura, mirando sin ver la vida en derredor,
oyendo sin escuchar lo que le hablaban.
Cuando casi han
llegado ante la tumba, Palmira recuerda que para la exhumación es
imprescindible pasar por las oficinas de la necrópolis. Ya marchan más
despacio.
—¿Te molestaría que
te embalsamen, mamá? Contigo no sería difícil porque no tienes entrañas.
—No sería lo peor que
me has hecho. Espérame aquí, y no te quedes hablando solo como un lorito, que
regreso enseguida —Y guardando por fin las gafas en la enorme cartera, se aleja
rumbo a las oficinas. Mirándola ir así, Arnoldo recuerda que alguien la llamó
una vez “pelirroja ojos de oro” y a ella le pareció aquello una lisonja muy
original. Pero es asombroso, en verdad, que pese a su edad considerable,
mantenga sin esfuerzo aparente esa exuberancia compacta (e intransferible, pues
Aramís no recibió ni pizca de su vitalidad). Ocurrió, empero, lo que al
principio fue tomado como puro milagro: Aramís perdió toda sensación de dolor.
A pesar de que ya no era capaz de moverse como antes, ahora empezó a pasear un
rato por la casa y se sentaba en la sala o en el balcón sin quejarse en
absoluto. Era admirable ver cómo aquel infeliz mostraba a quienes lo visitaban
la rara virtud de herirse los brazos con agujas, quemarse los labios o las
mejillas con cigarros o golpearse los dedos con un pesado florero de bronce sin
el menor sufrimiento, como si se vengase de sus viejos martirios.
Regresando de las
oficinas y a sólo unos pasos de su hijo, Palmira vuelve a taparse los ojos de
oro viejo con los escandalosos espejuelos. Mezquino mercurio.
—Vamos delante, que
ellos vendrán enseguida.
—Claro, con tanto
meneo de tetas.
—Primero un trago de
ron y un buche de café, ¿no?
Ni siquiera porque el
café está aún caliente en el termo accede Arnoldo a beber un sorbo. Tampoco le
da una mordida al turrón de maní, su golosina preferida desde que, sin que él
mismo se lo explicara, comenzó en el mundo de la música. Agua sí toma, y no en
la tapa, sino en la boca del termo. Como está helada se pone a temblar y
solamente se calma cuando la caminata entre tumbas grises y suntuosos panteones
le calienta un poco el poco cuerpo que Dios le dio. Del ron no quiere ni que le
hable, a pesar de que antes sí le gustaba, sobre todo cuando tocaba con los God Dogs.
Ya están aquí. Se
sientan al borde de la tumba. Él no se atreve siquiera a leer la lápida.
Demoran los obreros, que “seguro huelen a más allá”, le susurra ella y él le
replica en voz alta: “Peor debe oler él”.
Palmira se ha tragado
ya un cuarto de botella y habla de Aramís a diestra y siniestra. Arnoldo nunca
ha creído en esa fábula de dolores diabólicos y divina anestesia. Como otros
tampoco creyeron.
Todos estaban
alarmadísimos, por supuesto. Un hombre que se había comportado siempre con tal
ecuanimidad resultaba incomprensible ahora cuando se comportaba peor que un
masoquista, un sádico o un obsceno exhibicionista. La última vez que lo vieron
vivo estaba, no obstante, como vaciado por completo, echado en su butaca
favorita, con un doble abismo en el lugar donde estuvieran sus ojos. “El don de
Dios no es el alivio”, balbuceaba con voz turbia: “Ah, el cometa, el cometa…”
Llegan los obreros y
se toman la mitad restante de la botella al tiempo que empujan la pesada tapa
de mármol. Paralizado, Arnoldo sólo es capaz de mirar cómo tres hombres sacan
lo que fuera un ataúd y cómo, entonces, tras despojarse nuevamente de sus gafas
azogadas, Palmira recoge, entre pedazos de madera podrida y residuos de tela,
lo que queda del cadáver después de cinco años: unos huesos mugrientos, un puñado
de cabellos grises, algunas costillas y, en fin, la calavera. Rocía todos esos
despojos con el perfume de un frasco, hasta vaciarlo, y los envuelve en un paño
blanquísimo, sin hablar una sola palabra durante la media hora que dura su
último encuentro con Aramís.
Aquella tarde, al
hallarlo muerto, tenía él espantosamente mutilados varios dedos, parte de la
cara y los genitales, y mordía con rabia el ojo que se había arrancado. Nadie
imaginaba cuántos horrores más hubiera cometido con su propio cuerpo si
finalmente no hubiera muerto desangrado.
Cuando el blanquísimo
envoltorio con los restos del difunto queda guardado en el osario, Palmira les
reparte café a los tres hombres y le entrega al mayor un inmaculado billete de veinte pesos. Por
último, ellos echan el féretro despedazado en la carreta y parten, mirando
oblicuamente y con curiosidad al enano sentado frente a la tumba recién
cerrada, una manecita sobre los ojos, el negro gorro siberiano sobre la frente,
el abrigote. Palmira, de nuevo con sus gafas odiosas, coloca el ramo de lirios
en un jarrón, ante el osario.
—¿Puedes traer un
poco de agua de aquella pila? —le pregunta a su hijo y saca de su gran cartera
un pequeño cubo amarillo, muy amarillo, demasiado amarillo. Pero Arnoldo no se
mueve y ella, encogiéndose de hombros, abre el termo del agua.
—Esa está helada, mamá —protesta él,
levantándose, estirando por pura manía las puntas inferiores del abrigo.
—La de la pila debe
estar igual.
—Yo voy —insiste
Arnoldo, toma el pequeño cubo y se va, arrastrándolo tras de sí como si fuera
su propio cadáver. Parecería que va dejando en el suelo un fosforescente rastro
amarillo.
Ernesto Santana, de un nuevo libro en preparación.