Irene y Andrés
salieron muy animados a la calle, nadando en la luz, hablando de asuntos
mínimos. Después no recordarían si entonces iba alguien con ellos. Era como
esos sueños en los que uno va sin dudar no sabe adónde, acompañado no sabe por
quién.
Puede que no
fuera sino una caminata al azar luego de varios días de amor y sin salir
ninguno de los dos a la calle. Aún estaban ebrios de deleite y todavía no se
interesaban por lo que les fuese ajeno. Sin embargo, esta salida, aunque no lo
dijeran, y ni siquiera lo pensaran, sellaba el éxtasis de estos días. Era una
secreta despedida.
En el doloroso
resplandor de la tarde, los ojos de Irene eran tan claros y dulces que durante
mucho tiempo continuaron siendo más reales en la memoria de Andrés que los
sucesos posteriores, cuyos vestigios se disolverían en el agua de la noche
entre fragmentos de sueños tumultuosos.
Entraron por
un pasillo que separaba dos edificios hasta llegar al patio manso y gris que se
extendía al fondo de la casa de Tío Mersal. Un árbol de plomizo follaje crecía
muy próximo a la pared de uno de los edificios. Entre esa pared y el tronco se
enroscaba la espiral de una escalera de hierro muy carcomida. Ante el árbol
había un charco enorme, blanco de cal y denso, con aguas de cien lluvias.
En el aire
ardiente aparecieron dos hombres minúsculos justo en el momento en que llegaban
Irene y Andrés. Estaban vivamente coloreados. Uno, muy erguido, tenía entre los
dientes un tabaco; el otro se mostraba muy amargado bajo su paraguas negro. Ni
Andrés ni Irene comprendían lo que sucedía entre ellos, pero era divertido
verlos: indudablemente intentaban decir algo, no a los recién llegados, no una
charla entre ambos, sino decirlo solamente. Las voces que hablaban por ellos
eran chillonas y torpes a propósito.
—¡Somos
salamandras! ¡Somos arcángeles del fuego! ¡Nacimos en Sodoma bajo el fuego de
Dios!
Irene comenzó
a aburrirse y ya no hacía otra cosa sino observar los hilos que, tendidos desde
lo alto de la fronda, partían de manera vertical el aire como hendijas de luz,
y se movían de tal forma que los hombrecillos parecían caminar realmente sobre
el agua blanca del charco: eran seres desesperados, claro está, pero también
milagrosos.
Después de
retirarse del humilde guiñol de barrio desde donde alcanzó cierta fama, y
siendo aún relativamente joven, Tío Mersal estuvo unos años ofreciendo
funciones los fines de semana, pero luego se negó a seguir y fue entonces
cuando Juan, que había sido su aprendiz y lo era aún, incluso creyéndose
emancipado, comenzó a atraer público a la ciudadela Urbach, primero con
marionetas que se parecían a las de su maestro y, muy pronto, con otras que ya
eran inconfundiblemente suyas, aunque nunca gustaron tanto como las de su tío.
Subiendo por
la escalera de caracol, Irene y Andrés sentían que los rodeaba la fresca sombra
del follaje. Ya a la altura del primer alero del edificio, entre las ramas del
árbol, se encontraba Juan, inclinado sobre la pequeña hornilla eléctrica que
Tío Mersal había instalado allí para preparar sus caldos y su té, lejos del
alboroto de la casa. Irene saludó a Juan y él le respondió con un gesto casi
imperceptible de la cabeza. Andrés le dijo: “¿Y qué?” Y su hermano le respondió
con voz ronca y baja: “Aquí me ves”. El resplandor de la hornilla hacía más
rojiza su barba y más chispeantes sus ojos.
—Yo lo conocía
ya —dijo Irene en un susurro—, pero no sabía que era tu hermano.
Andrés no dijo
nada. Cuando llegaron arriba, salieron a la terraza estrecha, esquinada, cubierta
totalmente por una enredadera de flores moradas. Las lluvias y los pasos habían
pulido durante años las losas, muchas de las cuales estaban quebradas.
Irene parecía
de nuevo animada, al contrario de Andrés, que de repente se veía un poco
embotado. Ella saludó con evidente complacencia a Tío Mersal. En cuclillas al
centro de la angosta terraza, hoy con un pequeño sombrero blanco —pues siempre
usaba gorras, boinas, sombreros de cualquier tipo—, el hombre separaba decenas
de marionetas en dos bandos, sobre el piso, escogiéndolas quién sabe por qué
razones.
—Siéntense
—dijo, con un torpe ademán, pero satisfecho como si hubiese estado
esperándolos—: Acabamos de probarlas todas y hay varias que ya son demasiado
viejas —añadió, señalando uno de los montones.
—Tú también
estás demasiado viejo, ¿no? —dijo Andrés, para buscarle la lengua a su tío,
pero decir eso le hizo recordar el tiempo en que Juan y él acudían siempre al
guiñol del barrio entronado en la glorieta del parque, y ese recuerdo lo hizo
sentirse irreal por un instante.
—No te
preocupes, que Dios se encarga siempre de apartar a sus marionetas humanas
cuando ya no sirven —replicó, con una chispa socarrona en los ojos—. Mañana
ayudaré a tu hermano en sus funciones de domingo. Juan no lo ha aprendido todo
aún. Además, Tío Mersal hay y habrá uno solo.
—Gracias al
Todopoderoso —replicó Andrés, y el hombre rio por lo bajo, encantado de la
ironía de su sobrino.
Como Irene lo
veía por primera vez, Tío Mersal, sin cambiar de postura, le contó la historia
que ya Andrés conocía bien, incluso en sus diferentes versiones.
Siendo niño,
cuando no le decían Tío Mersal sino Damián, su verdadero nombre, estuvo
enfermo. Tenía mucha fiebre, se había quedado solo en el cuarto mientras su
madre buscaba una medicina, y veía figuras extravagantes en las paredes, en el
armario, en las sábanas. Capote, un viejo vecino que se encerraba durante meses
para no ver ni escuchar a nadie, se apareció en su casa y le obsequió una
armónica nacarada. Nunca Damián había recibido un regalo tan precioso.
—Aprende a
tocarla solo —le dijo Capote con voz misteriosa— y llama con ella a los
pájaros. O a los muertos. Como más te guste.
Sin que nadie
se opusiera, Damián aprendió a tocar el instrumento. La enfermedad duraba ya
más de dos semanas. Una tarde, llamó a los pájaros que habitaban el árbol del
patio aledaño, y ellos acudieron a la ventana y con su sola presencia lo
liberaron en pocos días del delirio de la fiebre. Aunque al principio parecían
dudosos, luego venían durante horas y se quedaban posados en la ventana o en el
sitio más cercano.
Entonces llegó
un ciclón formidable y llovió tanto que alrededor del árbol se formó un charco
enorme. Tres días más tarde, cuando ya había sanado y el cielo se despejó por
completo, el niño pudo abrir la ventana y ver que el árbol se erguía, intacto,
en medio de lo que para él semejaba un pequeño océano.
Sin embargo,
los pájaros no regresaron con la calma y de nada le valió a Damián llamarlos
con la inaudita música de su armónica. Cuando Capote volvió, le dijo que el
huracán se había reflejado en el charco con la figura de un gran pájaro y que,
cautivadas como por un sortilegio, las aves se habían lanzado al abismo del ojo
de su dios. Aunque hubiera parecido que se ahogaron todas, lo cierto es que
retornaron al lugar de donde habían venido, pues el gran pájaro, aparentando
ser sólo un reflejo del huracán, había venido a buscarlos.
Irene se rio,
sorprendida por el final de la historia, pero su risa se cortó de golpe cuando
vino Juan, envuelto en una manta que alguna vez fue amarilla, o quién sabe si
azul.
—¿No te mueres
de calor? —le preguntó en tono familiar.
Juan respondió
con un gesto de la mano que podía tener cualquier significado, sin deseo o sin
fuerzas para hablar.
—Se muere de
fiebre —dijo Tío Mersal, incorporándose al fin.
—Ah, pescaste
una gripe —dijo Irene, y Tío Mersal replicó enseguida, con exagerada sobriedad:
—No se puede
ser alcohólico impunemente.
Meneando un
poco la cabeza y sonriendo, Juan no dijo nada ahora tampoco. Su apariencia era
más descuidada que nunca. Estaba increíblemente desgreñado y su barba, hirsuta
y rojiza, le daba cierto aspecto demoníaco. En una mano tenía un jarro grande,
sostenido con un paño grasiento para no quemarse. En la otra traía dos jarros
pequeños. Cuando le abrieron paso, colocó la vasija sobre la mesita de hierro
que había en una esquina de la terraza.
—Después de
aquello —continuó Tío Mersal repentinamente mientras Juan repartía el té—, caí
en el gusto por las marionetas. No quería saber de otra cosa. Pero ya no era
como con los pájaros, aunque a veces hubiera jurado que los muñecos aprendían
solos, sin necesidad de mis manos ni de los hilos. Tú has reunido bastante
experiencia —dijo, volviéndose hacia Juan, que no lo miraba—, pero todavía los
tuyos no dan la impresión de actuar solos. Además, acabas de saber, como quien
dice, lo más importante: todas las historias son en el fondo muy sencillas,
aunque nadie pueda hacerse entender completamente por otro.
Juan le
extendió a su tío el jarro más grande y no probó del suyo hasta que él hubo
tomado unos sorbos y, asintiendo con la cabeza, hizo un enfático ademán de
catador experto. Entonces les sirvió en los jarros pequeños a Irene y a su
hermano. Era un té fuerte y discretamente azucarado, a cuyo sabor se sumaba el
de alguna otra hierba para lograr un gusto exacto, delicioso, que más tarde
sería para Andrés el mejor recuerdo de la jornada, aun sospechando que aquel
terso aroma bien podía, de algún modo, haber sido añadido a su memoria después.
Acabado el té,
Juan tomó algunas marionetas del bulto mayor, las revisó con cuidado y las
volvió a tirar. Entonces hizo sonar algunas notas en la armónica, tan pequeña
que casi se perdía entre sus anchas manos.
—Ahora verán
un baile de muñecos —dijo, sonriendo como un niño que promete alguna travesura
singular—. Al final vendrá la Gran Marioneta, también conocida como el Títere Interminable o el
Muñeco Absoluto, y se llevará a todos sus infelices cachorros.
Tío Mersal lo
miró entre temeroso y severo, y Juan comenzó a tocar una música que resultaba
ser un murmullo, una canción tan distante que dejaba de ser canción: oscuro su
dulzor, sin perfil aparente, era una sucesión de notas ajenas entre sí que se
resolvían de pronto como el dibujo verde de un árbol sobre el verde de un
bosque. Al terminar, Juan estaba de nuevo opaco y estrujado por la fiebre.
Tosió e hizo una arqueada, pero no llegó a vomitar.
—No te queda
por arrojar más que el estómago —dijo Tío Mersal.
El silencio se
dilataba como la semipenumbra irradiada por el crepúsculo desde afuera.
Irene y Andrés
se marcharon luego de una breve despedida y caminaron de regreso a la
ciudadela, entraron al apartamento que Arnuru le había prestado a Andrés por
una semana y se tendieron en la cama sin desvestirse, como si aguardaran algo
que ninguno de los dos se atreviese a nombrar. Un rato más tarde hablaron, pero
sólo de cosas menudas.
Cuando ya
hacía mucho rato que era noche cerrada, Andrés, que había creído dormida a
Irene, adivinó de pronto que ella tenía los ojos abiertos en la oscuridad.
—¿Qué te pasa?
—No puedo
dormirme.
—Creo que yo
sí me dormí un rato. ¿No hablé nada? —hizo una larga pausa antes de añadir—:
Tuve un sueño.
—Yo también.
—Estaba
contigo, Irene. Cuéntame el tuyo.
Ella no dijo
nada durante unos minutos. Luego empezó a hablar pausadamente:
—En mi sueño
Juan no parecía ser tu hermano. O tal vez no era él. Tenía los ojos como
brasas. Dormía aquí, en el suelo, junto a la cama, abiertos los ojos igual que
un cadáver. “¿Qué pasa?”, me preguntó, y yo le dije lo mismo que te dije a ti
ahora, que no podía dormirme. “No, te pregunto lo que pasa allá afuera”.
Entonces sentí el estruendo. Si en algún sitio la tierra se hundía, rugiendo,
si en algún lugar la ciudad se desplomaba con un millón de gritos, con el
estrépito de todos los techos y las paredes y las calles y los carros
perdiéndose en un abismo; si en algún sitio eso ocurría era en el cuarto de al
lado. De pronto ya Juan no estaba aquí. Tú te levantaste, pasaste despacio al
otro cuarto y encendiste la luz, pero no notaste nada raro. Yo estaba pendiente
de ti, mareada y con mucho miedo. Tú sentías lo mismo: en un momento me miraste
y creí que te habías visto en mis ojos porque te tapaste la cara con las manos.
—Tus ojos son
demasiado claros.
—Te digo lo
que pasó en el sueño —hizo una pausa larga—. Luego volvió aquel ruido
espantoso, ahora en este cuarto, aquí mismo. Me separé de ti a punto de caerme
porque todo estaba dando vueltas. Tú me abrazaste, temblábamos los dos. Y no
hacíamos más que mirarnos a los ojos.
—Tus ojos
siempre me alivian.
—Fuimos al
balcón que daba a la calle, igual que este, pero comunicando las dos
habitaciones. El ruido terminó. Había una increíble tranquilidad en la calle y
el aire olía como si hubiera muchos jardines cerca de aquí. Pensé que nunca
amanecería. Y de nuevo, repentinamente, se escuchó aquello. Ninguno de los dos
nos atrevimos ni a respirar: el ruido espantoso se oía en las dos habitaciones,
detrás de nosotros. Miramos hacia la calle y vimos a Juan, acurrucado junto a
un árbol. Poco a poco se fue acabando el estruendo. Tu hermano alzó los ojos y
nos vio, pero sin reconocernos. Daba la impresión de que estaba allí esperando
algo mucho peor que aquel ruido. Entramos de nuevo al cuarto. Creo que tú te
sentías peor que yo: querías hacer algo por Juan, pero no entendías lo que
estaba ocurriendo. Yo tampoco entendía y, sin embargo, eso no me preocupaba
tanto como a ti. Encontramos a Tío Mersal en el cuarto, acuclillado junto a su
hornilla eléctrica puesta en el suelo, hacia una esquina. El aire olía a té.
Nos dijo que nos había servido un poco en un vaso y después se levantó y se
fue, llevando en la mano, sin quemarse, un jarro grande que humeaba. No cerró
la puerta al irse, como si fuera a regresar enseguida. Me sentía ya bastante
tranquila. Creo que ni siquiera me acordaba del estruendo. El té había quedado
delicioso, pero al segundo sorbo me vi los ojos reflejados en el líquido,
mirándome como si no fuese yo misma, sino alguien diferente. No recuerdo qué
sucedió después.
Cuando Irene
acabó ya Andrés se había dormido.
Despertó un
rato después, sobresaltado y no la encontró. Salió al pasillo encendiendo un
cigarro, inquieto. Volvió a entrar, preparó un poco de café y se lo bebió casi
todo. Salió de nuevo y recorrió otros pisos de la ciudadela sin encontrarla y
sin poder detenerse, aunque lógicamente era inútil buscarla así y preguntar por
ella donde nadie la conocía.
Por último,
bajó al sótano, que era enorme de acuerdo con el tamaño de la edificación. La
mayor parte servía como garaje y el resto, compartimientos y desechos, era el
campo de juego preferido por los chiquillos del barrio. La luz de la luna,
penetrando por los respiraderos y las ventanas rotas, le daba cierto aire remoto
al lugar y más aún a Irene, sentada sobre el suelo grasiento, y a Juan, cuya
lúgubre figura se recortaba inciertamente contra una pared sucia.
Entre ellos
dos había un bulto de marionetas en el que brillaban ojos de sal, mejillas
plateadas, cabellos verdes, grandes orejas temblorosas, frágiles manitas,
silenciosas expresiones de paciencia o de ira, cabezas ligeras como globos. Dos
dedos de Juan tamborileaban sobre uno de los muñecos. Era como si contemplara
una montaña de cadáveres con los cuales no supiera qué hacer.
Andrés tampoco
sabía qué hacer con ellos dos o consigo mismo. No sabía siquiera qué decir, si
es que debía decir algo. Su hermano balbució unas palabras que Irene, aun
estando más cerca de él, no comprendió. Andrés le tendió su fosforera a Juan.
Asintiendo, el otro se puso en cuclillas y permaneció de ese modo un rato, como
quien tiene que hacer algo difícil y preciso y se detiene a reunir aliento.
Cuando Andrés
arrojó la colilla del cigarro sobre el amasijo de marionetas, Irene lo miró
alarmada y sin el menor destello de ternura, al tiempo que Juan mostraba una
media sonrisa de complicidad, encendía la fosforera y llevaba la llama hasta el
montón de cuerpos desnudos, cada uno un sarcasmo, una insinuación entre
diabólica e ingenua, acentuada ahora por el fuego que tan fácilmente mordía en
ellos y revelaba, de pronto, las ánimas enmascaradas con rostros ingeniosos,
ropajes festivos, piernas y brazos de cartón coloreado, que ya empezaban a
retorcerse a punto de un gemido o, mejor aún, de una convulsa carcajada. Sin
saltos ni chisporroteos, las cabezas giraban unas sobre otras. La alucinada
calma de Irene se tornaba, mientras tanto, para Andrés, en el espectáculo
verdaderamente angustioso.
Después de
arrugarlo con la mano, Juan lanzó al fuego un papel que rebotó en la cabeza de
un muñeco y cayó a los pies de Irene. Ella sostuvo su mirada vacía hasta que
él, sin una palabra, dio media vuelta y se perdió en la penumbra del sótano.
Dudosa, ella recogió el papel, lo alisó sobre sus muslos, le echó un vistazo y
se lo tendió a Andrés, que lo miró unos segundos antes de tomarlo.
—Seguramente
ya ni se acuerda por qué lo escribió —dijo y se encogió de hombros.
Entonces Irene
leyó, con voz tenue, a la luz de la fogata:
Recuérdame
como el roce de una mano entre la lluvia
o
como la espuma tibia de una ola pasando sobre ti
mientras
sueñas un largo país de suelo fértil.
Recuérdame
cuando cruces los blancos archipiélagos
que
guardan las arcadas de la muerte.
Allí
me esperarás para descender los dos,
leves
y resueltos, hacia el agua púrpura
en
que nos ofrendemos al sol de lo profundo
para
ya no renacer jamás, jamás.
Cuando ella
terminó de leer, ninguno de los dos hizo el menor comentario e Irene, sin
atinar a otra cosa, dobló el papel y lo mantuvo apretado en un puño. Luego
subieron de nuevo al cuarto y cerraron la puerta. No apagaron la luz ni se
desvistieron. No hablaron ni siquiera de cosas menudas.
Andrés demoró
mucho en dormirse. Alargaba la mano de vez en cuando y tomaba un sorbo de café,
evitando mirarse la cara en el reflejo del líquido.
Despertó más
temprano que de costumbre y antes de abrir los ojos ya sabía que Irene no
estaba. Se levantó, apagó la luz y volvió a la cama, contemplando cómo los
granos de luz de la mañana penetraban sigilosamente en la habitación y
conquistaban los rincones.
Tomó el jarro
para beber otro sorbo de café, pero ya se había acabado.
Ernesto Santana, del libro “Cuando cruces los blancos
archipiélagos”
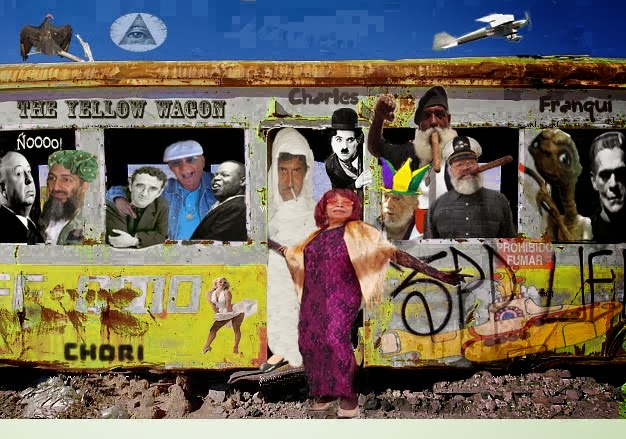





.jpg)