Tan
vieja como el miedo (diría Bioy Casares) es la historia de amor a primera vista
entre un hombre y el fantasma de una mujer, con la que se encontró a medianoche
en una carretera solitaria. Al día siguiente, al enterarse de que la mujer está
muerta desde hace varios años, el hombre -negado a creerlo- va al cementerio en
busca de su tumba. Y allí verá tendida la chaqueta que le prestó a la mujer la
noche anterior para que se protegiera del frío. Se trata de uno de esos cuentos
bobos de cuando El Morro era de madera, a pesar de lo cual, o tal vez por ello,
ha discurrido entre nosotros a través de las generaciones, sin dejar de
embelesarnos, que es el modo más gentil de asustarnos, y resistiendo incólume,
como no conseguirán resistir las actuales películas de amor y horror, el
decurso del tiempo con su consecuente arrasamiento de todo lo viejo.
Tampoco
es que sea excepcional el carácter, digamos, inmarcesible de esta historia,
tanto como el de otras aún más bobas y cursis; pongo por caso la canción
popular “Boda negra”, que igualmente trata sobre el vínculo corporal de un
hombre con su amada muerta. La combinación sublimada de los dos atributos más
misteriosos y desconcertantes para el ser humano, el amor y la muerte, es lo
que determina quizá tal vigencia. Sin embargo, si comparamos la lista de
historias de amor y muerte que trascendieron con la de aquellas del mismo
asunto que se han disuelto pronto en el olvido, vamos a ver que el número de
las primeras resulta insignificante. ¿Por qué razón se salvaron solamente esas
pocas entre tantas? Es posible que ni el diablo lo sepa a derechas, pero en lo
que a mí respecta, creo observar un distintivo común entre las vigentes, y en
ese distintivo creo vislumbrar una clave: No obstante ser fantásticas en su
conjunto, vistos los hechos de cada una por separado, dejan la impresión de una
extraña materialidad. Al punto que no será menester aceptar la existencia de
los fantasmas para asumirlos como hechos que pudieron ocurrirle a cualquiera, o
cuya veracidad admitiríamos con desenfado, aprobando de paso cierta deliciosa
especulación filosófica (igualmente tan vieja como el miedo) según la cual los
límites entre realidad y fantasía son mentales mucho más que físicos.
En
fin, veo que me estoy extendiendo demasiado en las preliminares, supongo que en
busca de una justificante para colocar entre esas historias de fantasías
creíbles la que contaré a continuación. Es sobre algo que me ocurrió realmente,
aunque ni yo mismo me anime a darle crédito.
Florángel
se llamaba ella, con mucho de flor y poco de ángel, aunque menos aún tenía de
fantasma. En aquel tiempo quiero decir, allá por los inicios de la década de
los setenta. Era la rubita pizpireta del barrio. Ya sabemos que en cada barrio,
o al menos en cada barrio habanero, hay siempre una rubita pizpireta. A los de
nuestro barrio, en El Cerro, nos tocó Florángel. Linda y ordinaria a partes
iguales, provocadora pero inofensiva, alegre y ligera pero con tendencia al
dramatismo, inteligente, ingenua, casi tonta -por bien que lo simulara con su
picardía natural-, y muy cascabelera, sobre todo eso. Cada miembro del grupo de
mis amigos en el barrio había estado enamorado en algún momento de Florángel.
Todos fueron sus novios, cada uno por separado quiero decir. Y todos fueron al
menos una vez sus maridos, en este caso todos juntos.
Cierto
domingo al mediodía, Tony, uno de los del grupo, había conseguido que su padre
le cediera el automóvil, o tal vez lo utilizó sin permiso, no lo recuerdo con
exactitud pero es lo más probable. El padre, que era cortador de caña
voluntario, se había ganado la asignación de un Lada en la tristemente
proverbial zafra del setenta. Y como no sabía manejarlo ni tenía carnet de
conducir, no lo usaba, ni lo prestaba, ni lo alquilaba, ni lo vendía. Así que
recayó en su hijo adolescente la responsabilidad de calentarle el motor de vez
en cuando. Una tarea que Tony asumía gustoso (con el aplauso de todos los del
grupo), pues le daba la oportunidad de tomar “prestado” el Lada para llevar a
los amigos a dar una vuelta. Entonces, cierto domingo al mediodía, ya en
posesión del Lada, a Tony y a otros dos del grupo, Paquito y el Chino, se les
ocurrió invitar a Florángel para ir a la heladería Coppelia, o es lo que le
dijeron a ella. El asunto es que adonde la llevaron fue al bosque del parque
Almendares. Y allí la violaron entre los tres.
La
tentativa de tragedia no traspasaría los límites de la comedia (quiero decir
para nosotros en el grupo), pues aunque Florángel lloró, gritó, pataleó, arañó
y estuvo negándose todo el rato, parece que finalmente, entre suspiro y clamor,
no iba a disgustarle del todo la cañona, a pesar del Chino, o tal vez
incluyendo al Chino, un adolescente con fama de poseer un miembro viril cuyas
dimensiones eran la penitencia de las mujeres maduras y la manifiesta envidia
de los hombres más toscos del barrio.
Florángel,
nos contaron después los tres amigos, había puesto el grito en el cielo,
llorando aparatosamente, a la vez que repetía: “el Chino no, por favor, el
Chino no”. Pero el Chino desoyó sus ruegos. Y al final, pues, nada, lo que he
dicho, la tentativa de tragedia no pasaría de comedia. Y una comedia con saga,
ya que a partir de aquel mediodía de domingo, siempre que Tony lograba tomar
prestado el Lada de su padre, volvían a invitar a la rubita pizpereta para ir a
Coppelia, y ella aceptaba.
Recuerdo
que un año después, más o menos, de aquellas peripecias tragicómicas, cuando
Florángel era ya mi mujer particular y exclusiva, le pregunté por qué nunca paró
de llorar, ni un segundo, mientras todos los muchachos del grupo le pasaban por
encima. Y su respuesta me dejó frío: “Los violadores las prefieren lloronas”,
dijo, parafraseando para bien el título tan certeramente acuñado por Anita Loos
en los anales del cine.
Pero
volvamos a las excursiones al bosque, tragedia devenida vodevil y vodevil
devenido pasaje natural de nuestra adolescencia hacia la hombría.
Lo
único que variaba, al principio por lo menos, era la cantidad de participantes,
pues, según se iba corriendo el comentario fue mayor el número de muchachones
del barrio que se agregaban. Hasta que hubo un momento en que Tony tuvo que
poner coto porque ya no cabían en el Lada. Así y todo hizo una excepción
conmigo, que quizá por ser el más joven del grupo (acababa de cumplir quince
años), fui el último en decidirme, por más que lo hice de una manera tan
resuelta que aun cuando no quedaban ya asientos disponibles, insistí,
sometiéndome incluso a ir sentado sobre las piernas de cualquiera que no fuese
el Chino.
Mi
primera y última experiencia en la vida como violador no podría ser distinta a
mí, al modo en que siempre hice y continúo haciendo las cosas. Un desastre.
Tenía miedo, mucho más que Florángel. Y aunque se supone que, dominado por el
miedo, debí actuar muy torpemente, lo cierto es que el miedo me impuso un
comportamiento contrario a las asperezas que son propias de esos trances, y más
a nuestra edad. Había visto llorar desconsoladamente a Florángel mientras
cubrían su turno los amigos que me precedieron. Aquello no me motivaba. Pero
quizá no habría llegado a desasosegarme si no hubiese notado que era la
principal motivación de todos los demás. Tal descubrimiento me hizo sentir en
desventaja desde el inicio. Incluso, tuve el impulso de salir corriendo, de
abandonar el bosque, reprimiendo mis ganas a la espera de otra oportunidad
menos traumatizante. Mis deseos eran grandes (creo que doblemente grandes
tratándose de Florángel), pero mi timidez era mayor. Y ocurrió que esa timidez,
ni más ni menos, concluiría ejerciendo como credencial de triunfo. Por primera
y única ocasión en la vida, hasta hoy, el complejo de inferioridad me compulsó
a imponerme sobre mis semejantes, sin habérmelo propuesto, es la verdad, y aun
sin yo quererlo.
En
fin, llegado el instante de hacer uso de mi turno en la cola, y en vista de que
era imposible eludirlo, parece que todo mi entusiasmo se enfocó,
inconscientemente, en el empeño de consolar a Florángel mientras la violaba.
Esto es un contrasentido, de acuerdo, pero creo que así fue como ocurrieron las
cosas. Y si digo “creo”, no es porque con el paso de los años se me hayan
borrado los detalles, sino porque nunca, ni aun unos minutos después de aquel
acto, llegué a saber en realidad qué hice yo sobre Florángel, ni cómo lo hice.
Lo único que supe y que no he olvidado –jamás lo olvidaría- es que apenas
comencé, ella dejó de llorar.
Después
de aquella tarde Florángel no volvió a aceptar invitaciones para ir a Coppelia
en el Lada del padre de Tony, al tiempo que muchos de los muchachos del grupo
me retiraban su camaradería, e incluso me desafiaban ríspidamente ante la vista
de todo el barrio. Así que fue raro el día que no me vi precisado a fajarme a
los puñetazos varias veces. Se me hizo corriente ver pegado a las paredes y a los
postes del tendido eléctrico hojas blancas, arrancadas de las libretas
escolares, en las que aparecía mi rostro, dibujado a la buena de Dios pero
reconocible, no tanto por sus líneas naturales propiamente como por los dos
cuernos que le agregaban en la frente. Pero era lo de menos. Yo estaba
enamorado de Florángel. Y ella me había escogido a mí entre todos. Su elección
me engrandecía. Al punto de ayudarme a cargar con el peso de las provocaciones
sin que me temblaran las piernas. O eso creí al principio.
Lo
cierto es que apenas un año más tarde comencé a experimentar algo a lo que
ahora mismo llamaría desaliento. Ya no me pasaba cada minuto del día esperando
que llegase la noche para encontrarme con Florángel. Tal vez no estaba
completamente aburrido de hacer el amor con ella (de hacer el sexo, es lo que
quiero decir), pero sí nos mostrábamos un tanto ahítos los dos, creo que por
haberlo hecho demasiado, sin pausas ni moderación.
Son
particularidades en las que difícilmente habría reparado entonces, o quizás
nunca, de no ser porque cierto mediodía de domingo volví a irme de juerga con
los amigos del barrio. Se había restaurado la camaradería tan pronto ellos
cambiaron el blanco de sus ganas, y ese domingo fueron a recogerme para ir en
el Lada a casa de una puta de muy moderados precios y muy amplia oferta con la
que acababan de establecer tratos. Era una mulata que rondaba los 50 años de
edad, pero podría decirse que muy bien llevados. Alta, corpulenta, desbordante
de vigor, con una sonrisa lujuriosa y hasta con cara bonita, más o menos,
pasando por alto el excesivo maquillaje y la ausencia de tres o cuatro dientes.
Lo mejor que tenía era la experiencia, según estuvieron comentando durante el
viaje algunos de los amigos del grupo. Para otros, lo mejor era lo barato que
cobraba, facilitando incluso diversas alternativas de pago. Por su parte, la
propia mulata no demoró en anunciarnos que su mejor virtud era una especial
capacidad para hacernos sentir cositas ricas (así dijo) que no conocíamos, ni
sospechábamos siquiera. Cobrar mucho o poco por el trabajo era de una
importancia secundaria para ella. Y no exigía la entrega del pago en efectivo,
¿o es que acaso no debíamos ir aboliendo el dinero como un paso al frente para
la conquista del comunismo?, así dijo. Aceptaba por igual un par de libras de
arroz o de frijoles, unos boniatos, unos panes, o algunas ropas de uso que le
pudiéramos llevar de casa sin que lo notaran nuestras madres. Todo el interés
de aquella mulata –es posible que se llamara Rosita- consistía en hacernos
gozar, o eso dijo. Que gozáramos en mayor o menor proporción era algo que
finalmente iba a depender de cada uno de nosotros, de nuestra disposición
individual para gozar con Rosita. Así que como yo no gocé, tuve que aceptar
ante mí mismo que no sólo era un pésimo violador sino además mediocre a la hora
de gozar.
Sin
embargo, el hecho de que no gozara con Rosita, o no con la desmesura que ella
prometía, no iba a impedirme comprender (intuir más bien) que la verdadera
plenitud del goce carnal no tenía por qué concluir -ya que apenas había
comenzado- en las rubias carnes de Florángel.
Para
completar, fue justamente aquel domingo, ya en la noche, cuando Florángel me
anunció que estaba embarazada. Era como si de pronto todos se hubiesen puesto
de acuerdo para procurar que me temblasen las piernas.
Sentí
una exasperante necesidad de huir. De Florángel, de los amigos, del barrio, de
aquel sumidero oscuro, cenagoso y rancio que se me ofrecía como la mejor virtud
de Rosita. Pero, sobre todo, de Florángel con su embarazo, algo que no previmos
y para lo cual no estábamos listos.
Y
quiso la suerte (aquí debiera tener la delicadeza de escribir “quiso la
fatalidad”) que no demorara ni tres semanas más en llegar la citación para el
servicio militar obligatorio que desde hacía varios meses estaba temiendo que
llegara, con zozobra y rabieta, pero aun con más miedo que zozobra y rabieta.
Entonces huelga aclarar que asumí mi reclutamiento como un regalo de Dios,
dadas las circunstancias. De un modo tal que el día de mi partida hacia las
fuerzas armadas juré que nunca más volverían a verme el pelo en el barrio. Y
conste que lo cumplí. O casi, puesto que nunca significa nunca, y no cuarenta
años, que es en realidad el tiempo transcurrido entre aquel minuto de mi partida
y el momento actual, cuando, hace precisamente un par de semanas, regresé al
barrio, no porque quise sino por casualidad, aunque ya sabemos que la
casualidad suele emboscarnos, oculta y con el hacha en alto.
El
homicida termina regresando siempre a la escena del crimen, escribirían aquí
los escupidores de best sellers policiacos. Aunque yo no soy un homicida, desde
luego, o no al uso, por más que haya estado mirándome como tal en el espejo
durante una etapa más bien breve de mi vida.
Fue
poco después de irme para el ejército. Ya que había resuelto no regresar al
barrio -donde viví en casa de una tía desde muy pequeño, cuando a mi madre la
ingresaron moribunda en un hospital antituberculoso-, lo único que tuve que
hacer fue sencillamente levantar el pie, sin el contratiempo de que alguien me
exigiera volver. Mi casa, a partir de entonces, estuvo en las distintas
unidades militares donde me ubicaban. Cuando me daban pases, salía a dar unas
vueltas, siempre a lugares alejados del Cerro, para regresar por la noche al
cuartel de turno.
Con
todo, no pude irme lo suficientemente lejos como para que no me llegara la
noticia. Creo que fue Tony quien me la mandó con un conocido, apenas dos o tres
meses después de mi reclutamiento: Florángel había muerto como consecuencia de
un aborto clandestino y a destiempo.
Al
principio no conseguía creerlo, aunque tampoco podía dejar de acusarme casi en
todo segundo por la muerte de aquella inocente, mucho más flor que ángel, pero
inocente al fin. Después, poco a poco, fui acostumbrándome a convivir con la
idea. Hasta que empecé a superarla, supongo que en la medida en que me hacía
adulto, quiero decir frío y cínico.
Probablemente
hayan pasado años, decenios, en los que no recordé ni una sola vez a Florángel.
Y no dudo que jamás se me hubiese ocurrido escribir ni tres palabras sobre la
historia de nuestro romance, si la casualidad –esa marrullera- no me trae de
vuelta al barrio, luego de toda una vida.
Había
visitado la feria del libro, en las alturas de La Cabaña, y para el regreso,
sabe Dios por qué motivos, preferí ir caminando hasta la entrada del túnel de
La Habana, a pesar de que desde allá arriba, junto al recinto ferial, sale una
ruta del transporte público que me deja muy cerca de las calles Rayo y
Dragones, que es donde resido actualmente. Me fui entonces andando hasta la
entrada del túnel, bajé a la costa para observar durante un rato el vuelo de
las gaviotas y las luminiscencias del mar a la hora del crepúsculo. Pero antes
de que anocheciera ya estaba de vuelta en la parada del ómnibus, en este caso
perteneciente a la ruta 265, que va desde La Habana del Este hasta el parque
Manila, en El Cerro, nada menos que a escasas dos cuadras del barrio donde
transcurrieron mi niñez y adolescencia, donde amé por vez primera, y también
donde, a causa de mi primer hartazgo de amor, maté a Florángel.
No
podría afirmar rotundamente que no soy supersticioso, ya que soy caribeño. Pero
hasta donde me corresponde decidirlo, en conciencia y al margen de mi
naturaleza, no me hace demasiada gracia creer a ciegas en lo que no puedo ver,
ni tocar, ni llevarme a la boca o meterme en el bolsillo.
No
obstante, reconozco que mientras más intento racionalizar el hecho, en
apariencia fortuito, de que me quedara dormido tan pronto subí al ómnibus de la
ruta 265, y que no haya despertado hasta la última parada, justo en el parque
Manila; mientras con mayor tozudez lo achaco al marasmo y a la enorme tensión
que me agobian, por falta de trabajo y exceso de agotamiento, más y con mayor
perplejidad lo veo como una encerrona que me tendieron no sé si la providencia
o el diablo.
La
cuestión es que una hora después estaba yo sentado en el parque Manila,
sintiéndome como han de sentirse quizá esos personajes (creo que les llaman
abducidos) que son raptados, o imaginan o sueñan ser raptados por
extraterrestres, los que en un abrir y cerrar de ojos les transportan a otros
planetas, o a otras dimensiones de nuestro planeta aún inexploradas por
nosotros, las pobres personas normales. Supongo que esa extrañeza o esa
descolocación que experimenté, no se debiera al aspecto de paisaje lunar que
hoy exhibe el parque Manila, abandonado y en ruinas. O no completamente por lo
menos. El hecho es que mientras más lo miraba, menos lo reconocía, y mayor
inquietud me provocaba sentirme como un ornitorrinco recién desembarcado en la
luna Ganimedes. Entonces, para colmo de mi confusión, se me apareció
Florángel.
En
algún momento había creído notar, aunque muy ligeramente, que alguien se
sentaba en mi banco. Casi junto a mí. O más cerca de lo normal, me pareció, si
es que resulta normal el mal hábito (impuesto por la miseria) de que las
personas desconocidas vengan y se planten en tu mismo banco en el parque, o en
tu misma mesa en un restaurante, sin dirigirte ni media palabra, sin una leve
sonrisa de cortesía. Creí notar eso, digo, pero tampoco le concedí importancia,
ya que es lo acostumbrado. Y la costumbre, aún las peores, hacen hábito. Lo que
no es costumbre es que el extraño o ajeno o no identificable que se te sienta
al lado, te suelte de improviso y sin más una frase que forma parte de tu
secreta intimidad. Y fue justamente lo que me ocurrió en aquel anochecer. “Los
violadores las prefieren lloronas”, oí que me decían, y al volver la vista,
pues, nada, sencillamente allí estaba Florángel.
Para
evitar sarcasmos, mejor me abstengo de una descripción detallada, tanto de la
escena que siguió a la frase, como de mi propia impresión al verme cara a cara
con el fantasma de Florángel. Si es que era ella, si es que era un fantasma, si
yo era yo, y si, en fin, aquello me pasó realmente.
En
el transcurso de los ocho o diez días que sucedieron a la aparición de
Florángel, volví a encontrarme con ella a diario, siempre en aquel banco del
parque Manila, siempre a la misma hora, las siete de la noche. Paseamos, nos
divertimos, hicimos el amor tan sin moderación como en los viejos tiempos, aun
cuando por lo menos yo no me consideraba apto ya para ese tipo de gimnasia.
También conversamos mucho, incluso volvimos a reír de buena gana recordando las
cosas y la gente del barrio. Lo que nunca, ni por asomo, se nos ocurrió a
ninguno de los dos fue mencionar el tema de su embarazo, ni el de mi huida, y
menos el de su muerte.
Según
la definición del caro James Joyce, un fantasma es alguien que se ha
desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, o por cambio de
costumbres. Doy fe de que durante aquellos ocho o diez días no me dediqué a
nada más, o a nada con mayor entusiasmo, que a palpar la rubia carne de
Florángel, muerta y ausente desde hace unos cuarenta años.
Sin
embargo, una mala tarde no asistió a nuestra cita en el parque Manila. Se había
despedido de mí la noche anterior diciéndome, como siempre, “nos vemos”. Pero
no volví a verla, ni esa tarde ni las posteriores, aunque me mantuve acudiendo
puntualmente al parque a lo largo de más de una semana. Finalmente,
desesperanzado, y más perplejo aún que el día del primer encuentro, decidí
imponerme a mis malos pálpitos bajando por la calle Churruca para visitar la
casa donde residía Tony. Y otra vez quiso la suerte (¿o también debiera
escribir aquí “quiso la fatalidad”?) que lo encontrara vivo -aunque cayéndose
en pedazos por los excesos del alcohol y los defectos de la nutrición-, e
incluso sentado creo que en la misma silla de toda la vida, cantando
“Satisfaction”, de los Rolling, en su eternamente nostálgico y jerigóncico
inglés del Cerro.
Tony
me dio, por supuesto, lo que fui a buscar: la confirmación absoluta de que
Florángel había muerto a los diecisiete años de edad. Pero fuera de ello, no
supo o no pudo darme siquiera un elemental consuelo. Si algo agregó más bien
fueron nuevas razones para mi perplejidad. Dijo que una noche (encajada con
exactitud en fecha y entre las horas que pasé junto a Florángel) había creído verme
sentado en solitario en un banco del parque Manila, pero que prefirió no llegar
hasta mí, pues temía ser engañado por las apariencias, algo que suele sucederle
cuando transporta demasiada cantidad de ron entre pecho y espalda. Observó que
yo estaba sosteniendo una animada conversación conmigo mismo o con el aire, así
me dijo, y eso le hizo pensar que no era yo, pues no concebía, así me dijo, que
yo hubiese parado en loco o en alcohólico.
Por
lo demás, aunque sabía de antemano que iba a perder el tiempo, intenté hacer
partícipe a Tony de la insólita aventura que acababa de tener con Florángel.
Pero él apenas se limitó a sonreír muy serio, con la seria sonrisa que es
propia únicamente de los borrachos, y repuso que eso no era motivo para que me preocupara.
Al contrario, dijo, debía considerarme un privilegiado por haber compartido una
experiencia en común con nuestro apóstol. Y acto seguido, engoló el pastoso
verbo para recitar uno de los Versos Sencillos de José Martí, curioso e
inquietante, ciertamente: “Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver”.
En
fin, cuando logré zafarme de Tony aquella noche, cuatro botellas más tarde,
había resuelto echar el resto de mi vida si fuera necesario sentado en el
parque Manila, quiero decir yendo a sentarme cada noche, a las siete. Sin prisa
pero sin pausa, para aguardar por el regreso de Florángel.
Por
cierto, ahora que lo pienso, si en la época en que fui reclutado para el
servicio militar Florángel tenía diecisiete años, hoy debiera ser ya una mujer
vieja. Pero yo no diría que las rubias carnes que volví a estrechar hace unos
pocos días mostrasen en lo más mínimo los estragos de la vejez.
Aunque,
pensándolo mejor, yo tampoco recuerdo haberme sentido dentro del cuerpo de un
hombre maduro, ni por un minuto, con todo y mis cincuenta y siete años de edad.
Lástima que no pueda precisar ahora mismo si en algún momento tuve la
prevención de mirarme en el espejo.
José
Hugo Fernández, del libro “Hombre recostado a una victrola”.
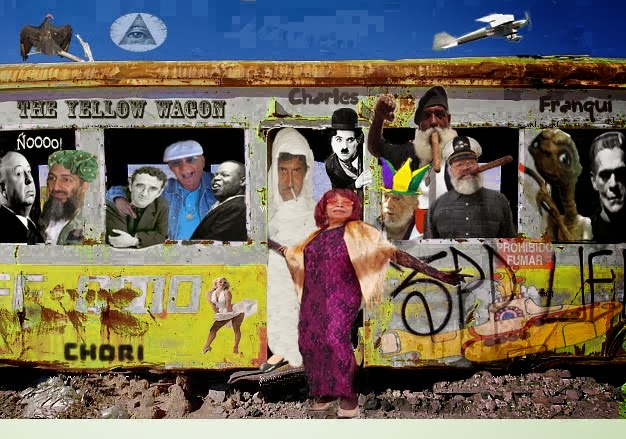
No hay comentarios:
Publicar un comentario