Hemingway no fue
el primero en describir y menos en experimentar aquello de la huida hacia
delante. Es algo tan viejo como el bostezo. De hecho, nada resume más
contundentemente -con tres palabras- las acciones de los héroes, sean cuales
fueran su época y sus hazañas. Cuando contra toda lógica o recomendación o
ruego, el corajudo Héctor se plantó a esperar a Aquiles en las puertas Esceas,
estaba huyendo hacia delante. También lo hizo el Titán de Bronce, Antonio
Maceo, cuando rechazó pactar la paz en la agonía de una guerra perdida. El
miedo es una emoción, la cobardía es un comportamiento, pero el valor, si es
auténtico, no pasa de ser una disyuntiva moral. Los tigres, que, por suerte
para ellos, no reconocen ni practican los conceptos de la civilización humana,
enfrentan a sus contendientes sólo cuando (o mientras) se sienten capacitados
para vencerlos. En las derrotas les va la vida. Y al parecer no son tan bestias
como para violentar el arbitrio de Dios, por lo menos en lo que respecta a su
propia cuota de resuellos. En fin, divago. Estoy tocándole de nuevo la flauta
al majá. Suelo hacerlo cada vez que me veo en el compromiso de contar cosas
embarulladoras, como estas que se relacionan con los crímenes de Aurika.
Tendría que
empezar por la aclaración de ciertas particularidades. Si he mencionado al
héroe troyano Héctor y al general Maceo, no es porque su memoria me ayude
necesariamente a explicar, o a explicarme a mí mismo, la conducta seguida por
Luis, aquel endeble soldado a quien conocí desde lejos y muy mal durante el
servicio militar obligatorio, hace un cuarto de siglo, poco más o menos, y que
luego llegaría a ser mi amigo, transformado ya en Aurika y habiendo perdido
para siempre hasta el último ripio de esperanza. Soy leal a mis amigos,
demasiado leal hasta para mi propio gusto. Y Aurika era lo que fue, lo que es,
de modo que no le haría sino un traicionero favor presentándolo como otra cosa.
Además, él no me lo va a consentir.
En cuanto a mí,
el tiempo tampoco ha pasado de balde. En un cuarto de siglo viví lo suficiente
para hacerme adulto consumiendo hasta el cabo mi cuota terrenal de fracasos y
desengaños. Estoy muy lejos del recluta imberbe que era yo aquel domingo de
1979, cuando, ya muerto El Nazi, el segundo al mando de la unidad nos ordenó
rodear el almacén de armamentos donde se encontraba atrincherado su
ajusticiador, Luis o Aurika.
Por suerte no
tuvimos que matarlo. Tampoco él convirtió en polvo de pólvora el almacén con
todo lo que le rodeaba, incluidos sus huesos y los nuestros, sino que,
dejándonos boquiabiertos otra vez, salió de su escondite desarmado y con las
manos en alto, antes aun de que la tropa estuviera lista para contrarrestar el
ataque suicida que nos había anunciado y que tanto temíamos. Así era Aurika y
así debe ser todavía, donde quiera que esté, ubicado por lo regular a una
distancia cósmica de nuestros cálculos y de nuestra infausta y mal pretendida
inocencia. Recuerdo que años más tarde intentaba yo interpretar su sorprendente
reacción de aquel domingo partiendo del razonamiento de que no debió rendirse
por miedo, algo tan poco probable tratándose de un tipo como él, y además
inútil para el caso, por lo cual cabía concluir que su rendición fue
determinada por un arranque de piedad hacia nosotros, simples números alineados
obligatoriamente, como él, en el servicio militar. Pero Aurika me frenó en seco
al aclararme que no, que en modo alguno había pensado en nosotros ni en nadie,
ni siquiera en sí mismo. Dijo que al hacer lo que hizo no usaba el raciocinio y
mucho menos los sentimientos. Sencillamente se dejó llevar por las piernas. De
modo que cuando vino a ver, estaba parado ante nosotros con los brazos arriba,
sin sopesar el acto con sus seguras consecuencias y sin tiempo ya para cambiar
la decisión. Todo cuanto pudo tener importancia para Aurika hasta aquel
dramático domingo pasó a ser pasado justo en el instante en que había
conseguido liquidar a El Nazi. Era como si de repente su cerebro hubiese
decidido tomarse un descanso luego de trabajar hasta los extremos durante días
y noches moldeando el proyecto de venganza. El resto quedaba en jurisdicción de
los instintos. Se rindió, me dijo, de la misma manera que pudo hacernos volar
en pedacitos: una entre dos opciones, nada más.
Por cierto,
durante algún tiempo creí que eran bien distintos los móviles que aquel mismo
día me impulsaron a mí a proteger a Aurika de la furia o del odio o del pánico
incontrolable del segundo al mando de la unidad -ya mencioné anteriormente
nuestra mal pretendida inocencia-. Sin embargo, con el transcurrir de los años
y luego de haber escuchado la confesión de Aurika sobre su propia conducta, fui
comprendiendo que la mía no respondió, no tenía por qué responder a otros
resortes. Hay psicólogos (y aún peor, hay filósofos) para los cuales casi todas
nuestras actitudes están regidas por lo que sentimos, muy por delante y por
encima de lo que razonamos. Mandan los sentimientos, eso les gusta sustentar. Y
afirman también que hasta cuando nos parece que actuamos guiados por la razón,
en realidad somos vehículos de nuestras emociones, en tanto la razón participa
únicamente como pretexto. Es su hipótesis. Y se supone que debemos aceptarla
porque ellos son los que saben. Lo que no me queda claro, tal vez porque no soy
psicólogo (ni aún peor, filósofo) es el lugar que en estas lidias debemos
reservarle al instinto. ¿Acaso estoy equivocado cuando pienso que mientras más
avanzamos hacia la modernidad, más dependientes vamos siendo de nuestros
instintos, con todo y que generalmente se especule alrededor de lo contrario?
¿Es que no yace en el fondo de cada acto instintivo una razón de esencias, por
más que no nos percatemos o que no nos dé la gana de reconocer su rol como
detonante natural?
José Hugo Fernánde
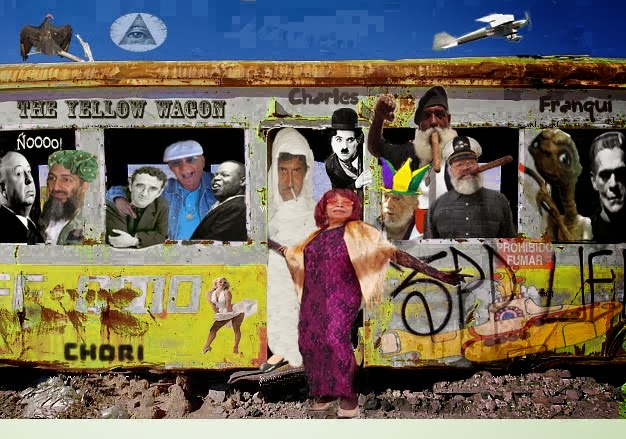
No hay comentarios:
Publicar un comentario