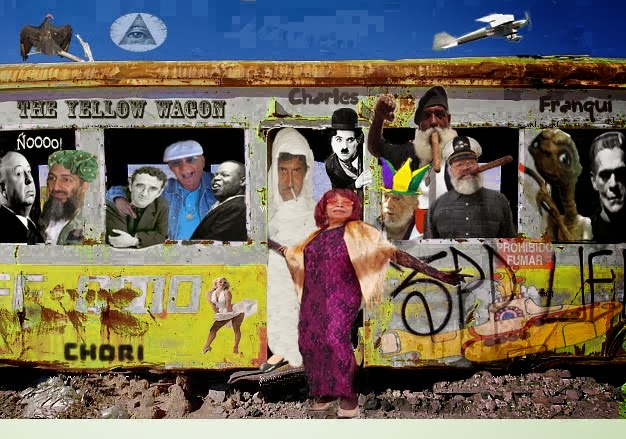La biblioteca estaba en paz,
atravesando, aletargada, el cristal vaporoso del mediodía. Yo caminaba entre
los estantes como si recorriera las calles de una ciudad conocida, pero al cabo
siempre recóndita. De vez en cuando hojeaba un libro o pasaba de largo leyendo
al vuelo la interminable sucesión de títulos y nombres de autores.
Distraídamente, tomé cualquier libro al azar y miré la carátula. Ahora
no recuerdo sino su color: un azul muy claro, aunque brillante. Sin ser un
ejemplar precisamente viejo, estaba bastante carcomido por las polillas. Lo
tomé en una mano y lo alcé hasta ponerlo contra la luz del ventanal. Nunca se
me había ocurrido mirar por uno de los orificios que abren esos insectos cuando
deciden atravesar rectamente tanto cien páginas como mil.
Pero bajé de golpe el libro como si me hubiera herido un ojo.
Más allá del agujero, y más allá del ventanal, vi lo que usualmente es
visible desde aquel rincón de aquella biblioteca pública: un pedazo cualquiera
de la ancha avenida desolada bajo el sol del mediodía.
De nuevo alcé el libro contra el resplandor del ventanal y miré por el
ínfimo orificio, como buscando que se repitiera mi sobresalto. Que se repitió.
Cada vez que me asomaba a la boca de ese túnel insignificante cavado al azar,
tenía la sensación de que sorprendía una furtiva mirada que, en ese preciso instante, trataba de
atrapar la mía desde el otro lado.
Aunque era una impresión harto absurda, yo la sentía tan vivamente que
sólo se me ocurrió susurrar algo así como una plegaria muy breve, y no menos
absurda, antes de colocar el libro en su sitio e irme de allí, aun a sabiendas
de que en la avenida, como una mano ardiendo de fiebre, me aguardaba aquel
mediodía de verano.
Ernesto Santana,
del libro “Cuando
cruces los blancos archipiélagos”.