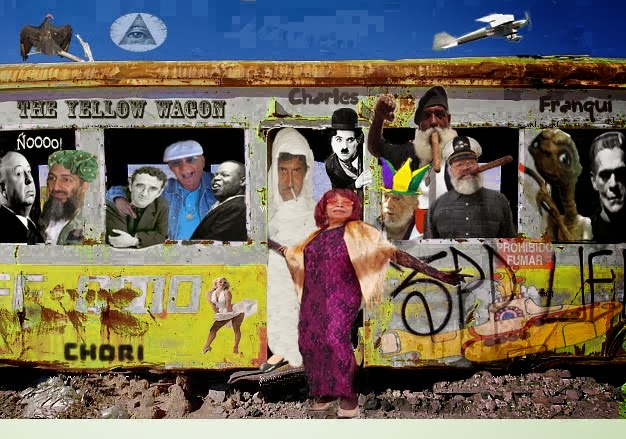La había mirado
muchas veces, por casualidad, al pasar por la calle Línea o por Calzada, pero
un día la vi y me fue imposible entender entonces cómo nunca antes me había
dado cuenta de lo asombrosa que era aquella cúpula. Se erguía encima de una
edificación situada a un costado del patio de una enorme escuela secundaria y,
aquel día, creí que no me había llamado la atención hasta entonces porque
ninguna de las construcciones alrededor guardaba el menor parentesco con aquel
cascarón cubierto de azulejos multicolores. Sostenida por cuatro columnas, la
cúpula se hallaba en el sexto y último piso de la edificación. En los días de
sol violento, brillaba de una manera espléndida y los estudiantes, sin darse
cuenta de la maravilla que había a unos metros de ellos, alborotaban en el
patio, ignorantes, como yo durante largo tiempo, del milagro inexplicable.
EL VAGON AMARILLO
martes, 25 de agosto de 2015
EL CUENTO DE HADA
Hada no conoce el
amor porque conoce demasiado a los hombres. Y porque está marcada. Desde muy
atrás y muy adentro, aunque siempre a ojos vista, como un lunar, tira de un
signo de exclusión que es herencia de casta. Mientras que todas las demás
sueñan con el mágico toque de singularidad, ella lucha a brazo partido por ser
una muchacha corriente. Y de nada le vale. Nadie puede saltar fuera de su
propia sombra. Tal vez por eso Hada no consigue librarse de aquello que la
desemeja. Pero tampoco se rinde.
Al cumplir 16 años
de edad supo que su vida amorosa sería ímproba y sufrida. Igual que su madre y
que su abuela y que la madre de la madre de su abuela, Hada había nacido con
cierta insuficiencia congénita que los ginecólogos definen como estrechez del
introito vaginal, pero que las viejas deslenguadas de la familia prefieren
llamar chocha tupida.
Hada se hizo
médico. Confiada en que existe una cura para cada mal, quiso aceitar con sólido
conocimiento de causa las herramientas de su felicidad. Y fue esperanza vertida
en saco roto, puesto que los seis años que pasó hincando los codos en la
universidad no le reportarían mayor beneficio que aquel que se obtiene con una
simple visita a la consulta de ginecobstetricia. Y es que todo está dicho sobre
la estrechez del introito vaginal. En muy pocas palabras: falta de capacidad
que imposibilita de por vida a una mujer para recibir sin un dolor extremo la
bendición del sexo opuesto.
lunes, 17 de agosto de 2015
DOSTOIEVSKI CONTRA LA INTERPOL
Concurrieron dos
casualidades. La primera es que pocos días antes había leído El Cocodrilo, un
cuento que se le antoja muy raro dentro de la obra de Dostoievski. La segunda
casualidad, no menos rara para él, es que el cocodrilo del cuento llevara su
nombre, o un nombre igual al suyo. Carlos piensa en estas cosas en el preciso
minuto en que el investigador policial está conminándolo a que hable de una
vez, a que diga todo lo que sabe, ya que de cualquier modo no tiene
escapatoria, como no sea a través de una amplia y minuciosa confesión que
permita reconstruir los hechos y recuperar lo perdido.
Carlos, no él, sino
el cocodrilo llamado Carlos, se tragó a un hombre de una sentada. Se supone que
lo hizo porque tenía hambre, no porque le interesara ser noticia. El pobre
bicho no contaba con la ligereza de los seres humanos. Mucho menos con las
travesuras del azar. De cualquier forma, ya está visto que hambre y apuro
suelen ir de la mano. Y el apuro no es un buen consiliario. Para empezar,
obstruye la facultad de selección, imponiendo echarle garra a lo primero que
asome. Y ese pudo ser el desencadenante de lo que parecía una desgracia para
Carlos, ambos, el cocodrilo y también él. Al menos es lo que le está cruzando
por la mente ahora, a la vez que escucha (como un claveteo en el sótano, monocorde,
vago), los requerimientos del oficial investigativo que corre a cargo del
proceso.
Lágrimas
Nos pasábamos horas
enteras llorando. Como me fascinaba verla sollozar, ella derramaba
interminables lágrimas. Al rato, yo siempre me animaba y lloraba también.
Mil veces nos sorprendió la luz del día
mientras gemíamos sin consuelo, ovillados en el huevo de un abrazo, empapados
en un solo llanto, temblando de debilidad, secos por dentro e incapaces de
detenernos.
En el fondo nos quemaba la gran duda de la
noche siguiente. ¿Sería aquella la última jornada de nuestra dicha? ¿Podríamos
llorar la próxima noche aunque sólo fuera durante unos minutos?
En aquel momento, los rayos del sol entraban
por la ventana como agujas ardientes que intentaran incendiar la casa y hacer
que saliéramos y nos entregáramos a quién sabe qué enemigo.
Y la próxima lágrima parecía un anhelo
imposible.
Ernesto Santana,
del libro “Cuando cruces los blancos archipiélagos”.
lunes, 10 de agosto de 2015
El mar de la noche
—Mañana es la feria —le dijo Manuel y Jo lo
miró con un gesto de cansancio, pues ya lo sabía—. ¿Te acuerdas de cuando la
hacían los domingos? Tú eres joven y ha pasado mucho tiempo —añadió en un
balbuceo y apretó el paso, acomodándose los horribles espejuelos que le
resbalaban sobre la nariz al menor movimiento.
Jo Quirós caminaba detenido por dentro para
sostener el peso de la piedra helada que antes fue su corazón, pero ansioso por
fuera para poder avanzar entre la cegadora luz y el aire plomizo de la tarde.
Era un prófugo atraído precisamente por aquello de lo que huía. No entendía
aún, y ya casi le repugnaba la persistencia de Manuel Meneses a su lado.
El ocaso había sido súbitamente asaltado por
un viento sur que trajo veloces nubarrones y una lluvia fría que arrasó los
últimos vestigios de la tarde. Sólo los más ancianos habrían podido recordar un
viento sur así.
—Adiós feria —gruñe Manuel mientras oscurece
entre golpes de aire negro—. ¿No tienes frío?
Fragmento de la novela “Balas gastadas”
No se puede ir a la
guerra sin Dios. Así creo haberlo leído hace poco en un libro. La frase es
bonita, pero si te pones a darle la vuelta, la encuentras insulsa, ya que
supuestamente Dios no va a la guerra, a ninguna. De modo que lo único que quiso
decir el que escribió la frase es que no se puede ir a la guerra, y punto. O al
menos no se debe. Otra cosa, que suena parecida pero no es igual, sería decir
que no es aconsejable ir a la guerra sin tener un dios al cual encomendarle el
espíritu, ya que no el esqueleto. No es que yo sepa demasiado sobre estos
temas, pero tengo la cabeza más o menos bien puesta sobre los hombros. Además,
en mis treinta y cinco años de existencia lidiando con energúmenos y con
déspotas y con impíos de todos los credos, pude haber aprendido que a fin de
cuenta siempre viene bien tener a mano algo o alguien que nos inspire aunque
sea una mínima dosis de fe. Quizá sea en esa carencia donde anidó la culebra
del infortunio que hoy pare engendros en las entrañas de José Manuel, mi esposo,
y en las de sus socios de calamidad (correligionarios según él), esos pobres
tarados, veteranos de las guerras en África. Balas gastadas, que es como me
gusta a mí llamarles.
lunes, 3 de agosto de 2015
BRAHMÁN DE LA HABANA
No pude salvar al
mundo con el comunismo. Tampoco pude salvar a mi familia de las consecuencias
que me trajo haber querido salvar al mundo con el comunismo. Entonces me
propuse salvar al comunismo de comunistas como yo. Y fue así que he resuelto
convertirme al brahmanismo. El problema es mi peso corporal. Debido a tanto
esfuerzo fallido por salvar al mundo con el comunismo, engordé demasiado.
Descalzo y sin ropas, sobrepaso las trescientas libras. Por suerte, casi la
mitad de ese peso lo tengo concentrado en la mitad del cuerpo, a la altura del
estómago, lo cual me permite mantener el equilibrio, igual que los aviones o
los buques de carga. No puedo decir que el detalle me vendría mal para mi nuevo
estatus de brahmán. Al menos de momento, mientras tenga que lidiar con el
ascetismo que dispone Brahma para sus seguidores en este itinerario de ilusión
que es la existencia en la tierra. Aunque más tarde, llegada la hora de la
metempsicosis, mis planes pueden complicarse. Ciertamente no me explico cómo
una gran humanidad física como la mía lograría desempaquetarse sin traumas en
un ser etéreo. Una vez muerto quiero decir, durante la transmigración del alma
que corresponde por ley y por destino a los brahmanes. Según los últimos
cálculos, el cuerpo etéreo (entiéndase el alma, más otros pequeños órganos del
espíritu), pesa unos 150 gramos. Más o menos lo que debe pesar un colibrí. No
ha de ser tarea fácil para Brahma realizar semejante conversión: de más de
trescientas libras a 150 gramos. ¿Cómo se las arreglaría? ¿Y si resulta que con
lo muy ocupado que anda Brahma, decide encomendarle a otra entidad la misión de
tan complejo desglose? Pongamos que se le ocurra asignarla a sus representantes
en el infierno del Naraca. Y pongamos que éstos dispongan que para facilitar la
metempsicosis, debo bajar de peso dándome baños de vapor entre sus llamas.
Serían 500 años, según el código de Brahma, los que debo pasar como mínimo
expuesto a los hornos del Naraca. Si por lo menos esos 500 años no fueran más
que 500 años. Pero no he de perder de vista que para Brahma un solo día
representa una serie de 86400000 siglos. En fin, bien pensado, tal vez necesite
revaluar un tanto más juiciosamente el proyecto de convertirme en brahmán.
Después de todo, no me iba tan mal queriendo salvar al mundo con el comunismo.
José Hugo
Fernández, del libro “La novia del monstruo”.
La noche del pez rosado
Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado
tarde. Las ramas del árbol, que por costumbre y hasta con cierto aire amable se
recostaban contra el vidrio de la ventana, eran ahora los tentáculos de un ser
repulsivo e indefinible, como si las serpientes de la cabeza de Medusa
desbordaran la ventana e invadieran el cuarto en medio del espantoso
chisporroteo de sonidos que rezumaban las paredes y que aquellos palpos lamían
ansiosamente.
Hacía rato ya que habíamos dejado la baraja
sobre la mesa, porque cada ronda era más absurda que la anterior. Durante
varios minutos evitamos mirarnos unos a otros, quizás porque el calor era
insufrible. Kino sudaba a mares y aun así pretendía que Arabella y los demás
aceptaran cerrar la ventana.
—¿Qué hora es ya?
A mí me seguía doliendo el pie. Soplaba el
viento. La noche no terminaba. De hecho, parecía interminable sin remedio.
Cerré los ojos, no de sueño, sino sólo por alivio. Pensé que lo mejor, quizás,
hubiera sido no haber entrado nunca por esa ventana para abrir la puerta, ya
que estaba rota la cerradura.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)